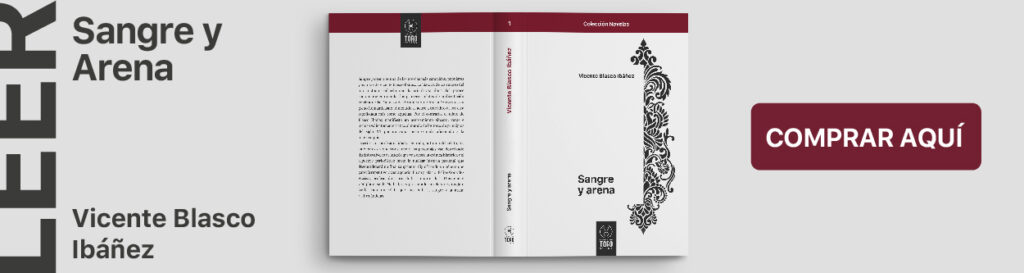Frente a mí, sobre mi mesa de trabajo, hay un ejemplar de Sangre y Arena, novela escrita por Vicente Blasco Ibáñez y editada en 1908, de la colección Varia de Plaza y Janés, serie de bolsillo muy divulgada en la España de mediados de los setenta. El libro, de hojas secas y amarillentas, lleva una llamativa, cuajada y hasta atropellada portada sobre un fondo en crudo, enmarcado. Arriba, en tinta negra, esquinado y empequeñecido el nombre de pila, aparece una grafía orlada de letras capitales con volutas informando de los apellidos del autor como principal rasgo identificativo. A la derecha, inmediatamente debajo, una llamada informativa sobre el novelista, «El último gran autor de la gran novela realista española», señal de que la editorial reclamaba una condición de clásico moderno incorporado a lo que hoy llamaríamos el canon. O quizás, con esa insistencia en la grandeza, se pretendía un reclamo a los posibles lectores de Varia, junto a obras de Asimov, Montanelli, Pearl Buck o el polifacético exmilitar Robin Moore, de gran aceptación para el interés de unos lectores informados y cultos del momento. Siempre siguiendo el curso descendente, el ilustrador C. Sanromá, muy popular entonces por sus trabajos en otras colecciones juveniles, o de la casa, como Reno, dispone la imagen inspirada en un grabado antiguo de un torero sin rostro poniendo un par de banderillas desde el costado ante un toro berrendo en negro que parece pasar indiferente al doloroso lance y que, pese a sus hechuras y proporciones, resulta algo empequeñecido frente al afanoso y corpulento banderillero de medias blancas.
Ocupando el centro, el título de la novela en mayúsculas muy destacadas por su tamaño y con tinta roja: SANGRE Y ARENA. No basta lo que se promete en un título tan certero, temático diría un especialista, tan literal como metafórico, arrastrando dos nombres comunes a un espacio simbólico que se va a repetir desde entonces a manera de motto, de explicación o de constelación de tópicos, hasta de latiguillo. La sangre, del toro o del torero, en cualquier caso de la tauromaquia por excelencia en su vertiente de sacrificio y rito, tanto como la arena, el albero de la plaza, circo o coso, significan la realidad absoluta de la fiesta taurina. Por metonimia, los colores que se muestran en la bandera española rojigualda, esté o no presente el morado del pendón del Castilla.
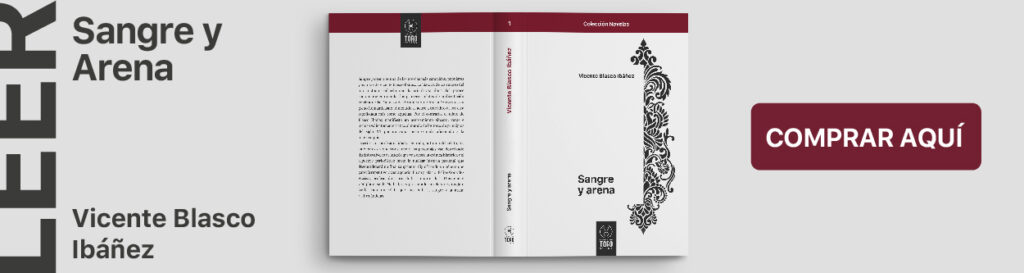
La cuajada cubierta, todo un festín para los estudios semióticos, lleva añadidos en caracteres de menor tamaño que el título dos frases más, combinando tinta negra y roja como un ajedrezado. Justo bajo el rótulo principal aparece una acotación que leeríamos en una faja añadida, por ejemplo, o en una hoja inserta de la editorial y que algunas colecciones populares de bolsillo han mantenido por economía y por particular estética. Semejaría un subtítulo aclaratorio del autor, si no supiéramos que había fallecido hacía mucho tiempo, siendo solamente una llamada promocional: «Algo más que una novela sobre el mundo de los toros». No crea el lector que se trata solamente de un libro sobre tauromaquia, ganaderías, toreros, triunfos y fracasos. Calidad literaria, profundidad, riqueza, debe de haber un «algo» prometido ya en la cubierta del libro que tal vez la crítica no pudo asentar por aquellos años, un severo juicio que quizás aún hoy permanezca sobre la novela taurina y sobre Blasco Ibáñez. Cerrando los grafismos de los carteles taurinos, la letra pequeña se aproxima al destino de aquellas notas que ya solo leen con cuidado los aficionados irredentos, precavidos o curiosos, con información legal o práctica sobre horarios de entrada al coso, asientos o precios. El misterio de lo que descifraremos en esas páginas queda cerrado en tópica y típica expresión, no sabemos si traicionado en parte o apelando definitivamente a los lectores menos avisados que quizás ese enigmático «algo más» no sea otro misterio que la realidad cotidiana del espectáculo: «Gloria y tragedia de la fiesta nacional». Atiéndase, no triunfo y fracaso, del que uno puede recuperarse o al que adaptar nuestro ánimo, sino un extremismo anímico, vital y social ajeno ya al mundo moderno, a una sociedad moderna y comprensiva, menos pueril aunque más ruda, de aquellos prometedores años posteriores a la dictadura.
Nada es azaroso en la información que los editores ofrecen a los posibles compradores que van a invertir 175 pesetas en un libro de 317 páginas. De hecho, las llamadas publicitarias a manera de pistas se aclaran en la contracubierta y el texto añadido, debajo de una conocida fotografía del autor aún joven, posando con la mano apoyada en la mejilla mientras ensaya la mirada perdida y ensimismada del fabulador, va respondiendo progresivamente a las dudas posibles de quien leyera la cubierta. Permítaseme reproducirla, ya todo en negro sobre el fondo crema:
Sangre y arena es sin duda una de las más populares novelas de Vicente Blasco Ibáñez [reproduciendo la disposición gráfica del nombre del autor en la cubierta] y una de las más conocidas fuera de España ‒junto con Los cuatro jinetes del Apocalipsis y Mare Nostrum‒, gracias a la película del mismo título que, en dos ocasiones lanzara oportunamente Hollywood. Es algo más que una novela sobre el mundo de los toros. Es la que ha sabido captar mejor esa trastienda de la espectacular y dramática vida de los grandes triunfadores del ruedo, con sus típicas tertulias, sus amores y amoríos, su entresijo de intereses y pasiones y la gloria y la tragedia de sus tardes de sol, hechas de «sangre y arena», transpuesta y mítica resurrección del circo romano.
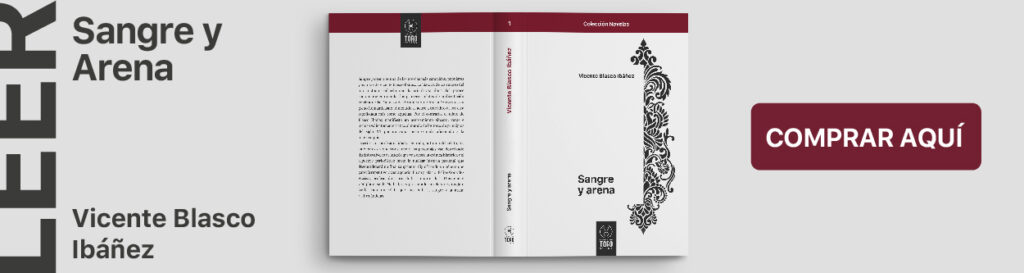
Mucho tiempo había pasado desde su publicación primera pero esta novela no era ajena al mercado editorial en colecciones populares, como las de Prometeo o la siempre renovada Austral. Aquellas que llevan portada han ido adaptándose a un público lector que se acerca a un clásico renovado o a uno de los temas españoles por antonomasia, ha pasado mucho tiempo de «aclimatación» desde que la cubierta de la edición de Sempere y Cía mostrase la imagen crudelísima de la arena vertida desde un capazo que tapa y absorbe la sangre del caballo, del toro o del matador hasta aquellas últimas que se apoyan en grabados o cuadros de toreros fuera del ruedo, posando o vistiéndose, incluso recurriendo al cartel avejentado de la película de Valentino. Ocultando progresivamente la sangre y la arena reunidas, ocultando en cierto modo la plasmación desagradable de la tragedia detrás de la arqueología histórica o la plasticidad y el tipismo del traje de luces.
No obstante, la colección Varia ofrecía al público en las páginas interiores, en una serie popular en que no caben páginas de cortesía o de respeto, una especie de hoja de guarda previa a la portada y posterior a la conclusión. Esta se aprovecha para informar de otros títulos al final y al comienzo, nada más abrir la cubierta, para producir interés en el lector proporcionando dosis de intriga, dando pistas sobre el argumento o los temas tratados. En este caso, quizás movida por el hecho de que el autor no incluyó un prólogo explicativo, ni una guía de lectura, ni dedicatoria alguna, la editorial prosigue la inserción de textos informativos que a su vez generen expectativas. Nada más llamativo que la apelación a los dos temas universales que nos impulsan como seres humanos desde un punto de vista antropológico, actuando como nervio o catalizador del resto de nuestras pasiones y actos humanos, en un modelo binario simplificador que parece responder a todas nuestras incógnitas, que se vela y desvela incesantemente: el amor y la muerte.
El amor en tanto pasión desatada y desigual que nos reta como le ocurre al torero en sus tardes de faena y que cumplimenta otro binomio más fuerte que la sangre y que la arena, más profundo por ser primario. El amor romántico, por pasional y por haber surgido de esa forma artística en la época romántica, incontenible en la vida ya de por sí desmesurada de un torero, es un motivo inherente a la novela taurina desde sus inicios por autores extranjeros, franceses exclusivamente, con la duquesa de Abrantes, Mérimée, o Gautier. Las mayúsculas declaran mayor importancia a este desarrollo temático: «EN LA CÚSPIDE DE LA FAMA DE JUAN GALLARDO SURGIÓ UNA MUJER DE EXTRAORDINARIOS ENCANTOS: DOÑA SOL». Así pues, ya sabemos que hay dos protagonistas, el torero y una mujer singular. Lo que promete ser una historia de amores contrariados o de consecuencias imprevisibles cuando aparece doña Sol en la cúspide de la fama es un preanuncio de la doble tragedia que afronta el torero, esforzado en amores y en la lucha contra el toro. No parece importar dar a conocer el desenlace, quizás ya sabido o intuido, de la novela, lo que nos aleja de un simple folletín. Por el contrario, suele ser atributo de estos relatos o de la carga del héroe torero, que arrastra unos motivos y rasgos particularísimos y reconocibles, la necesidad de luchar, de afrontar retos que ponen en peligro continuamente su vida y que, en ocasiones, se entrecruzan o intercambian. No obstante, el último paratexto informativo provoca un contraste con el tipismo y los amoríos, por muy adversos o desgraciados que estos se preanuncien: «Y mientras el diestro expiraba en la enfermería de la plaza, el circo lanzó un alarido saludando la continuación del espectáculo… Rugía la fiera: la verdadera, la única». Yo también preanuncio, aviso a quien no haya leído la novela, que estas frases son una paráfrasis algo ampliada del final de la novela sobre los sucesos narrados y las palabras de Blasco Ibáñez. El seguro y sangriento destino de Juan Gallardo, una mujer cuya presencia inesperada afecta de alguna manera su fase triunfal y la muerte del protagonista ante un público cruel e indiferente a todo lo que interrumpa el espectáculo. Y una fiera que ruge, solo una, desenmascarada.
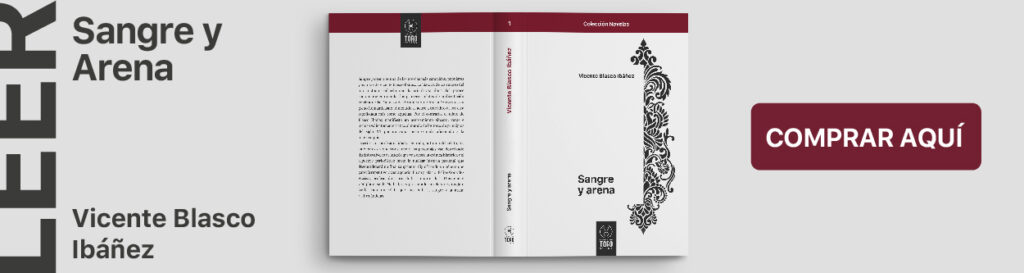
Nunca leemos sin saber lo que leemos, para eso existen la crítica mediadora, la publicidad editorial, la naturaleza del libro (información paratextual, exposición o disposición comercial, colecciones, tapas duras o blandas, incluso el precio, por señalar un puñado de factores), la educación o la cultura general, incluso los comentarios o recomendaciones de amigos, familiares, compañeros, libreros, quien fuere. En muchos casos, el tiempo ha actuado como asentador del polvo de los días y convierte en una categoría cercana al clásico en una especie de acceso a un autor por su simple permanencia o el vaivén favorable de una moda crítica. Y eso se va extendiendo a toda su obra progresivamente.
BREVE INCISO SOBRE LA VIDA AZAROSA DE VICENTE BLASCO IBÁÑEZ Y SU LUGAR EN LA LITERATURA ESPAÑOLA
La vida de Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 1867 ‒ Menton, 1928) atraviesa uno de los periodos más complejos de la historia española moderna. Si exceptuamos las épocas muy convulsas de las guerras civiles decimonónicas, los años de juventud del escritor fueron pródigos en revoluciones (conatos o realidades, como la Gloriosa), cambios de régimen (monarquía de dos dinastías y con regencia, república), de gobierno (monarquías liberales y conservadoras o incluso la dictadura de Primo de Rivera) represiones crueles (como los bombardeos de Valencia en 1869 y 1873 o la Semana Trágica), hitos históricos de larga duración (el malogrado 98 español, su respuesta también colonial en Marruecos y la I Guerra Mundial), en suma, rápidos tránsitos de España hacia un mundo para el que no parecía estar preparada. Esta incapacidad, más compartida de lo que parece por otros países de nuestro entorno europeo, para digerir la constante sucesión y el incesante aluvión de eventos y paradojas del primer tercio del siglo XX, no impidió que Blasco navegara sobre aguas turbulentas exitosamente, adentrándose en los más enconados debates desde su juventud republicana hasta su oposición frontal a la dictadura de Primo, última de sus grandes batallas hasta que la enfermedad de la diabetes paralizó la iniciativa. El cáncer le vencería prematuramente con menos de 58 años en apenas unos meses.
Él fue la representación viva de un hombre hecho a sí mismo, con grandes fracasos y éxitos, también económicos e hijo perfecto incluso de su época: valenciano enraizado de humildes orígenes aragoneses y ciudadano del mundo, viajero incansable, hombre de una pieza (ya que ser de varias o carecer de ellas parece propio de la nuestra), de carácter arrollador pero amable y generoso, profeta en su tierra y fuera de ella, reformador del urbanismo valenciano, anticlerical furibundo, rico empresario a veces empobrecido, precursor del cinematógrafo, batallador antimilitarista, noble de espíritu y ejecutoria, republicano demócrata y radical, duelista, reo y masón, periodista, historiador y navegante, conferenciante con oratoria vehemente, colonizador desencantado en América, empresario cultural (casi un oxímoron), educador del pueblo, protofeminista con esposa y amante, gran fumador y no menos gourmet, vividor y jugador, diputado (pido disculpas por el orden), viajero incansable, exiliado, bolsista, prócer ostentoso…, y lo que ha resultado más extraño y curioso para la posteridad, prolífico autor de libros, sobre todo novelas, con un éxito rotundo en todo el mundo. Lo que tantas veces conocemos como una persona polifacética en grado sumo, de carácter proteico. Sin duda, el hecho de que Joaquín Costa llevase ya el apelativo del león de Graus, así como las contradicciones explosivas de su biografía, impidieron que la prensa del momento le hubiese bautizado como el león de Valencia para ganarse el hiriente de sultán de la Malvarrosa.
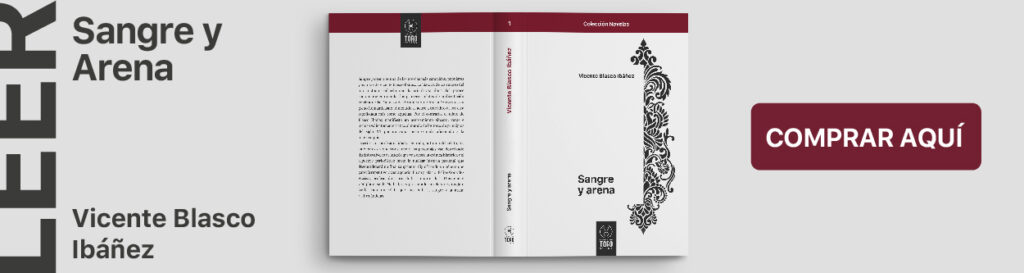
Es aún un lugar común aseverar que la envidia es el pecado capital de los españoles, cuando no el resentimiento. De la vida azarosa y desmesurada de don Vicente se han escrito muchas biografías que excuso citar, pero hasta hace relativamente pocos años, ya asentada la democracia del 78 y desarrolladas las instituciones autonómicas, en este caso la Comunidad Valenciana, con cierto auge de lo que desde Madrid se considerarían «regionalismos», no se ha entrado con verdadera libertad y desapasionamiento a analizar qué aspectos de su vida son auténticamente veraces y cuáles forman parte de cierta propaganda interesada. O del propio autor y sus valedores o de sus enemigos. Una corriente de simpatía lleva atrayendo estos últimos tiempos al novelista levantino desde ciertos parámetros que resumo: el autonomismo, pese a no escribir apenas en valenciano, ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dinero a reivindicar a quienes parecía que la crítica había dejado atrás por un «centralismo intelectual», en literatura básicamente madrileño y barcelonés; la censura política sobre Blasco, ante todo la franquista por su republicanismo y su anticlericalismo, le había silenciado y marginado injustamente del panteón de ilustres escritores; y, por último, los cambios y sucesivas aportaciones de la crítica literaria dotaban de otra metodología de análisis y permitían otorgar un valor diferente a una colección de obras acusadas injustamente por ser populares, de venta y lectura masivas, y entrar a formar parte de lo que hoy llamamos con normalidad best sellers. Don Vicente fue el primer escritor español que pudo medirse de tú a tú con otros autores en un circuito internacional de ventas masivas que comenzó a finales del siglo XIX y que, tras Verne y pocos nombres más, era copado por escritores anglosajones. Aun habiendo conseguido bastante fama en Francia con tempranas traducciones y siendo este suceso la verdadera piedra de toque del éxito para un escritor español de aquellos años, más aún para el muy francófilo Blasco, la traducción al inglés de Los cuatro jinetes del Apocalipsis en 1917 a la par que la francesa, supuso su instalación en vida en el Olimpo de los escritores. Estados Unidos, sobre todo, y con el apoyo cinematográfico (1921) de Rodolfo Valentino bailando un tango «disfrazado» de gaucho, convirtió a Blasco Ibáñez en uno de los autores más vendidos del momento, comparándose por esos años en ventas con la Biblia con gran exageración y casi igualado con H. G. Wells. Mister Ibanez, como relata con gracia y cariño Emilio Gascó en su biografía, se convirtió en una celebridad desbordante, recibido por mandatarios, honrado con estatuas, invitado a cientos de conferencias en las que no podía hablar en inglés. Como resultado, sus otras novelas, hasta entonces traducidas al francés principalmente, también lo fueron al inglés y de ahí a muchas otras lenguas.
Es lógico que, poco a poco y recuperadas las libertades públicas y privadas, las autoridades valencianas, sus universidades y centros culturales, así como los españoles en general, celebren una figura de tal renombre, con una obra que merece gran atención y respeto. Y esto ha de comenzar por los más cercanos. La dictadura franquista no veía con buenos ojos la figura política de Blasco Ibáñez, más que sus novelas, y que si por algún motivo pudo sobrevivir en la reedición de su legado por colecciones populares o por la clásica semilujosa de completas incompletas de Aguilar fue porque a fin de cuentas se le presentaba como un escritor realista de épocas algo pretéritas, empecinado en un naturalismo trasnochado. En realidad, su biografía se enlazaba con el monarquismo alfonsino que combatió y con la fortuna de ni haber llegado a conocer la Segunda República, no dudando de su enfervorizado apoyo a la instauración, ni la Guerra Civil. Era fácil situarlo en esa parodia de mundo revolucionario petardista e inofensivo con que el franquismo presentaba la vivencia política durante la Restauración. Desactivado el revolucionario peligroso solo quedaba el autor masivo de novelas de entretenimiento, festivas, costumbristas o aventureras.
La tercera premisa nos remite a un hoy más ecuánime, donde la evaluación crítica puede evitar el juicio desabrido y centrarse en valores narrativos menos rígidos o atentos a hallazgos estéticos y técnicos en su escritura. No solamente su anticlericalismo o sus ideas revolucionarias encajan más cómodamente en una sociedad más flexible, menos dependiente de un estigma ideológico sobre estos parámetros, no hablo ahora de otros, sino que a menudo los temas sobre los que escribía con intenciones reformadoras y de denuncia de injusticias o se han superado o pueden identificarse con algunos de los actuales. También se revaloriza un cierto escapismo aventurero de géneros populares y técnicas escriturarias más desprendidas o aligeradas, propias de una sociedad de ocio y consumo, por lo menos, dentro del estrecho espacio que le va quedando a la literatura entre otros medios de expresión artística de algo indefinible a lo que hoy llamamos «cultura».
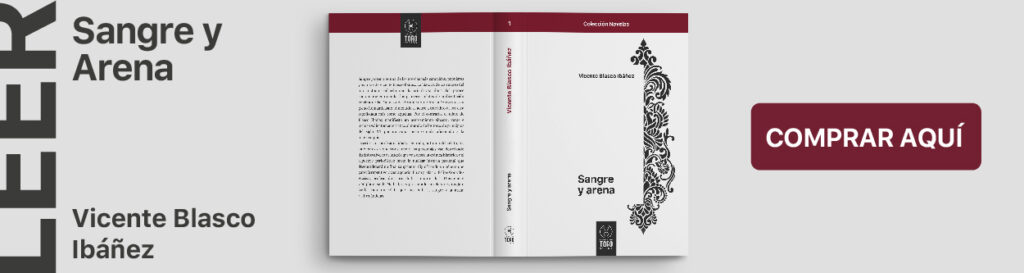
Blasco Ibáñez se ha situado como un referente de lo que hace tiempo lleva proponiéndose como otro o como nuevo canon de autores y de obras silenciadas por diversos motivos en la literatura española, además de formar parte del canon ‒pues siempre pueden existir muchos pese a los dogmáticos de la causa de los alistamientos‒ de los superventas o de los best loved books, cuya nómina asusta, extraña o desorienta a muchos críticos académicos y coloca una sonrisa de felina satisfacción en la cara de los críticos culturales.
Regresando a la envidia, no es infrecuente que los blasquistas, que los hay, coincidan en su defensa con un proceso general de reevaluación de los valores literarios. Ya en sus comienzos hubo constantes malentendidos con Blasco Ibáñez y su obra. Desde escritor regionalista al modo de un Pereda o incluso casi costumbrista como Estébanez Calderón, hasta un simple epígono a la española, es decir, a la brava, del realismo de Zola. Escritor fácil, como si fuera esto fácil, fertilísimo, ameno, inmensamente popular, leído y difundido hasta la extenuación según los parámetros del momento. Eso solo podía significar populachería, simpleza, pobreza estilística y repetición cansina por agotamiento de ideas novedosas. Su abrumadora presencia en la política con ideas radicales, su bienestar económico, pronto opulencia, y su carácter extrovertido y gozoso crearon un impedimento para que la natural admiración se volviera animosidad o indiferencia en el mundo de las letras españolas, socioeconómicamente raquítico. Cuanto más se conocía su biografía, más estrecho quedaba el límite tanto para la evaluación justa, pues, por ejemplo, qué habría de sumar don Vicente al año mágico de la novela de 1902 o a las aportaciones de la prosa vanguardista, como para limitar su papel en el incesante proceso de renovación continuada de las letras patrias.
A fin de cuentas, incluso se había dedicado a ser el escribidor de Manuel Fernández y González en los meses de su juvenil escapada madrileña. La influencia de aquel folletinista fue un ejemplo malo y bueno, como todos, de escuela escrituraria y narrativa que el aspirante a escritor de fama usó como falsilla de una docena de relatos y novelas históricas entre 1887 y 1888 que quiso ocultar toda su vida.
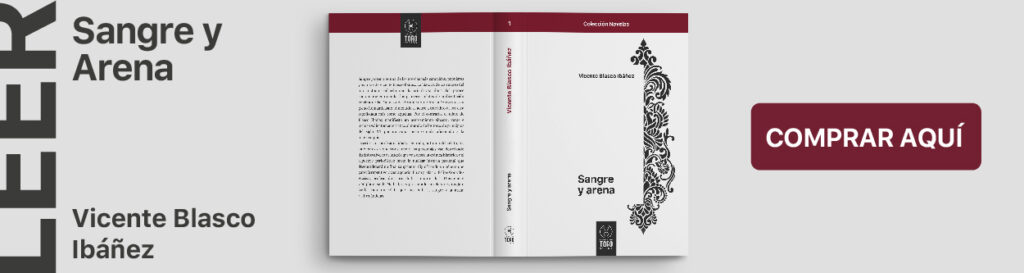
La exclusión del novelista valenciano de la categorización histórica y la comunidad con sus contemporáneos, con el caso más relevante y amargo de su relación humana con los autores coetáneos del Noventayocho, le sitúa en una especie de isla o de rareza hispánica. Cómo no ver en su republicanismo educador un enfoque directísimo sobre el problema de España o una convergencia de sus novelas sociales con los mundos desabridos de las periferias ciudadanas de las novelas de Baroja, por ejemplo. Solo dos detalles biográficos: una de las últimas actividades políticas del novelista valenciano, ya enfermo, fue participar con Unamuno en una campaña cívica contra la dictadura de Primo de Rivera; por otro lado, el impulsor de la primera encarnadura del 98, Azorín, y que nunca pensó en don Vicente como posible aspirante a componente del grupo, relata cómo salvó su vida durante los albores de la Guerra Civil gracias a que enseñó a la patrulla de la F.A.I. que le detuvo varias cartas del popular y apasionado republicano que llevaba consigo.
La recepción última de Blasco Ibáñez ha reconsiderado los aspectos más interesantes y atractivos de su pletórica creatividad como uno de los caminos que tomó la novelística del siglo XX para acabar con el naturalismo de Zola y que ya estaba en las evoluciones de Galdós y de Pardo Bazán. Tal vez un camino poco explorado de la novela hacia un nuevo realismo contrastada por la novela modernista: la novela ¿novelesca?, plena de aventuras, diálogos y personajes. De ahí las críticas de Baroja a una especie de catch all ensamblado sin aparente unión. Pero también una obra apegada a la realidad social, al momento, capaz de pensar y entender el mundo que le rodea procurando transformarlo, dejar un mensaje, intervenir de algún modo en los problemas y situaciones conflictivas de su sociedad. Blasco creía en el poder de la escritura, en su fuerza y, sobre todo, su gran acierto fue comprender que la novela era el género más importante para ello en la literatura de su época; ni los panfletos políticos, los artículos y crónicas periodísticas o históricas, ni el teatro que ensayó, podían ser aceptados de manera tan masiva por un público que entendía los argumentos, se dejaba seducir por los personajes y podía gozar y participar del banquete de los cultos con un estilo medido, agradable, espontáneo ‒reconozcámoslo, a veces demasiado‒, directo en suma. Todo ello, frente a la malicia barojiana, bien ensamblado, medido y cuidado. Esto es, la fórmula del éxito de los grandes narradores de best sellers: poder narrativo, riqueza descriptiva, amenidad y capacidad de observación. Resumo, fertilidad como producto y productividad casi ubérrima.
No tuvo Blasco Ibáñez ni la formación académica precisa, se percibe muy pronto en sus estudios literarios, ni el interés en cierto tipo de reflexión sobre la novela o la literatura en general. Un escritor de acción, como un hombre de acción, dinámico y con múltiples intereses, baraja una proporción determinada de ideas sobre técnicas o principios que constituyen el embrión de lo que después desarrollará, en un proceso que él llamó «de bola de nieve». Y se adapta. Aunque los estudiosos reconozcan cambios, evoluciones, cierta introspección o mayor riqueza técnica a lo largo del tiempo en su carrera, lo cierto es que procuró mantenerse fiel a un ideario simple y trabajado más como defensa que como especulación o pensamiento.
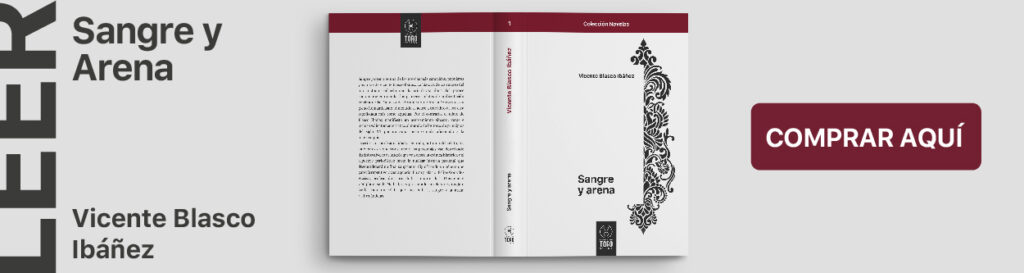
En un momento determinado, don Vicente remitió una carta a Cejador para su historia literaria, fechada el 6 de marzo de 1918, que ha sido publicada en muchas ocasiones y cuyas ideas han servido de razones muy repetidas para la glosa y el comentario explicativo de sus ideas sobre la novela. Desde su admiración por un Zola del que le aparta su cientifismo, la pulsión plástica del relato, la fuerza intuitiva y el instinto del creador, el nexo buscado con el público a través de formas e ideas reconocibles e identificables por este como un espejo o una imagen fotográfica. No es difícil retener esa fuerza pendular que orilla al escritor valenciano con banalidades misteriosas y mágicas o númenes inspirados de quien se sabe nacido para contar, tocado por esa gracia. También puede catalogarlo entre quienes entendían la creatividad como un poder del inconsciente o como un producto de la respuesta de nuestra conciencia al aprehender el mundo. Psicoanálisis y fenomenología, nada menos.
Para evitar repeticiones innecesarias me voy a referir al prólogo a una edición de Los Argonautas (1914), fechado en 1923. Blasco comienza con unas palabras que suenan a disculpa: tras años sin escribir, en su aventura colonizadora, el público se encuentra con una novela de viajes marítimos que iba a ser el pórtico de una serie sobre la América de habla hispana, en el mismo momento de surgimiento de la Gran Guerra. Y no tiene eco alguno. Su inmensa popularidad, su productividad y la capacidad para responder al interés de los lectores han quebrado una sintonía a resultas de cuya ruptura él parece un autor muerto (lleva ausente del mercado un tiempo y el fervor del público se ha enfriado, puede que se le acabaran las ideas y no fuera posible resucitarlo) y la novela también nace muerta por su alejamiento del momento histórico de máximo interés. Presencia continuada del autor y coyuntura temática, no cabe mayor cercanía con muchos novelistas de nuestros días cuya presencialidad mediática resulta a veces agotadora.
Más allá de la palinodia de Los Argonautas, pretendiendo disculpar ciertos defectos (protagonistas planos, acciones desordenadas, excesivo diálogo —«charlatanes», llega a llamar a los personajes—, demasiada extensión), los encuentra achacables a tratarse de un proyecto de serie de gran envergadura donde este libro sería solo un prólogo pero más aún a que su largo descanso le proporcionaba «facilidad de pluma y un entusiasmo verdaderamente peligroso», incontrolable. Y recurriendo a la imagen de la construcción progresiva como ejemplo de la escritura Blasco recapitula:
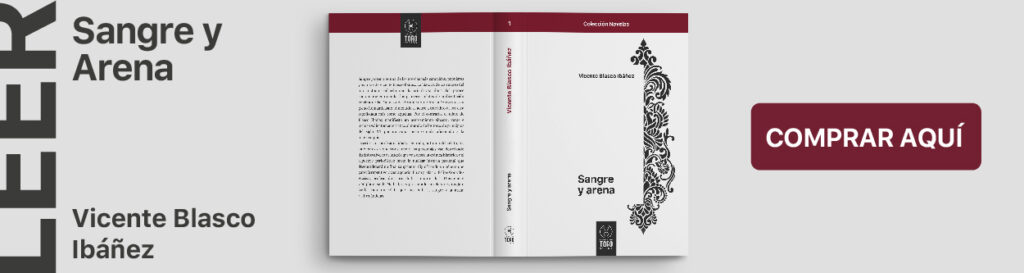
Sé bien el enorme defecto que representa en la literatura novelesca la exuberancia, la exagerada cantidad de ideas, el exceso de cultura en el autor. Este no debe olvidar nunca que es, ante todo, un instintivo, un sentimental…, lo que el vulgo rotula con el expresivo y vago nombre de un artista. […] Con mi larga experiencia de productor de novelas, tengo por axiomática esta verdad. El novelista no debe ser un ignorante de genio, un puro instintivo. Para producir con arte personal la realidad de la vida hay que unir el estudio a la observación; ayudar lo que hemos visto y pensado nosotros con lo que vieron y pensaron antes otros autores. Pero debe huirse igualmente del peligro de una cultura excesiva. Como en todas las acciones humanas, el secreto del éxito reside en el equilibrio, en la dosificación exacta de los elementos contradictorios.
SANGRE Y ARENA: NOVELA TAURINA. ESPAÑOLADA, CRÓNICA, DENUNCIA
Sangre y arena, se ha escrito aquí antes, se editó como libro en 1908, precedida por su publicación seriada desde marzo en el diario madrileño El Liberal. Libro calculado para el éxito fácil o destinado a la exportación, como se decía, fue en realidad el primero que le hizo realmente famoso fuera de España, empezando por la traducción francesa titulada Arènes sanglantes en 1910, años antes del triunfo anglosajón de las traducciones de Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916) y de Mare Nostrum (1917), que arrastraron a las demás. Desde pronto la acogida fue muy variada, ya que su temática resultaba tremendamente ajena al ideario del republicano radical que era don Vicente. Sus doctrinas regeneradoras, pensaron muchos, iban a desembocar en un relato de toros y toreos, amoríos más o menos folletinescos, tragedia popular, tipismo folclórico andaluz (que entonces se llamaba muy a menudo gitanería o flamenquismo) y personajes de cromo y estampaciones del costumbrismo. Un relato donde no faltan bandoleros, nobles campechanos y mujeres sufridas. Peor aún y motivo de uno de los escasos contratiempos editoriales por las variantes entre diferentes ediciones en vida del autor, el empeño en reproducir un andaluz fonetizado, el señó, el mieo, la mujé y la plasa. Cuando no, simples vulgarismos, hoy quizás variantes, como los otomóbiles o los probesitos. Hijo de otros tiempos, el novelista hizo todo lo posible por describir un mundo que le era ajeno tratando de reproducirlo como si fuera posible transmutarse en un cronista fiel sin pensar en la posteridad. La urgencia coyuntural del periodista o la menos perentoria del historiador dotan al narrador de una omnisciencia rayana en lo palpable por su necesidad de dar credibilidad y nutrir de carne y sangre a sus criaturas de papel.
La trama parece simple en su andamiaje: se narra la vida de un torero, Juan Gallardo, que muere en el ruedo al entrar a matar. Esta especie de síncopa argumental encierra una ramificación de sucesos aparentemente banales por mil veces contados y por su discurrir se suceden el esforzado ascenso del torero a la fama desde una humilde, quizás mísera por entonces, posición social; el agudo contraste con su tren de vida derrochador tras el triunfo en compañía de aquellos que pueblan el universo taurino, la cuadrilla, el médico o el aristócrata ganadero y el pueblo llano al que pertenece; sus estancias entre la casa sevillana, la finca campera mientras descansa o se ejercita y los hoteles en los que pernocta durante la temporada de corridas; la familia, donde no falta la madre abnegada y el padre ausente, la mujer, hija sencilla del pueblo, y los parientes parásitos; las juergas de cantes, bailes y mujeres de vida alegre y entretenida… Podríamos seguir infatigablemente hasta ir rellenando los huecos que nuestro conocimiento epidérmico del ecosistema de los matadores de toros, a menudo leyendas construidas por topicazos cansinos, nos permita. No nos confundiremos e igualmente podríamos sacar del numen del revistero taurino la ambientación andaluza y decorativa, los rasgos generosos y desprendidos del protagonista, algún tipo costumbrista cercano, como un bandolero, otro desconcertante, el banderillero republicano que desdeña su profesión y, la guinda del pastel, la relación con una mujer fascinante y embrujadora que irremisiblemente acaba en desgracia, depresión. Y, al fin, la muerte entre los cuernos de un morlaco, a medias entre la mala suerte y el suicidio, el irremediable fatum, el mismo que condujo a un aprendiz de zapatero remendón a soñar los sueños de un padre taurófilo solo por escapar de la pobreza.
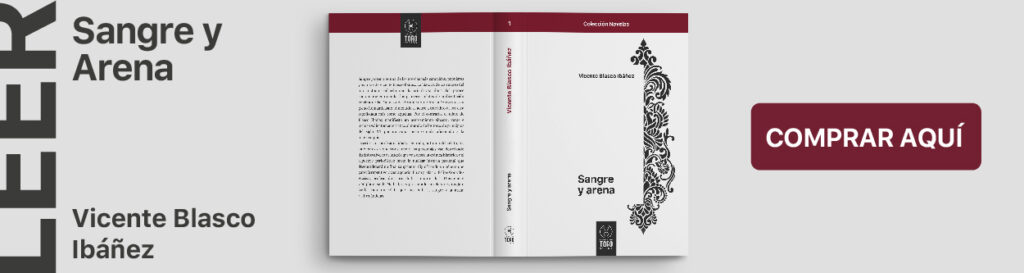
Blasco Ibáñez no era aficionado a los toros. Se conservan muchos testimonios que, si no le convierten en antitaurino, ni rabioso como Noel, ni pedagogo como Unamuno, al menos nos lo presentan crítico con la fiesta y su influencia en la educación y el ocio de los más humildes. Hay referencias en sus artículos de fin de siglo a los toros como un espectáculo cruel, rancio y sostenedor, junto con la religión, de los apoyos populares de la monarquía. Una conocida compilación permite espigar afirmaciones de desdén contra quienes en España juzgan valeroso ver «cómo cae sobre la arena el mondongo nauseabundo de los caballos y cómo unos monigotes bordados de oro danzan ante un par de cuernos». Aunque discurseará en plazas de toros, con raro empeño llamadas una y otra vez «circos» en la novela, no tuvo relación estrecha ni generosa con la tauromaquia hasta el momento en que decidió escribir Sangre y arena. Así lo demuestra en el prólogo a Los toreros de invierno (1917), de Hoyos y Vinent, donde afirma que pese a haber escrito la novela del toreo, «gusto muy poco de las corridas de toros y de las gentes que en ella intervienen».
Se reconocen en biografías diferentes sementeros de los «apuntes del natural» que necesitó el escritor valenciano para construir el andamiaje en que basar el edificio, si nos hacemos eco de su imagen. Bien un hermano de leche del novelista que llegó a novillero y llamaban «el Gallardo», bien la biografía con final desgraciado de El Espartero, quizás alguien de la cuadrilla del valenciano Julio Aparicio o decenas de nombres del santoral de la fiesta que por aquellos años lucía llena de revistas y de publicaciones con crónicas casi literarias, también en verso, con trasunto político, gamberras o solamente informativas de las faenas de la tarde con sus dimes y diretes asociados. Se sabe que Blasco se dejó asesorar y que acompañó al torero Antonio Fuentes para conocer desde dentro el mundillo taurino de entonces así como poder describir con mayor fidelidad las temporadas, las corridas, sus rituales e instrumentos, las suertes de la lidia, los pases o el momento de matar. Claro es que no pretendió dar cursos de escuela de tauromaquia, no busque el lector una suma de rasgos que identifiquen el toreo del momento, ni alguna técnica o pase poco conocido. Ello supuso otro rechazo a la novela por los puristas que esperaban un manual o un eco de las crónicas «impresionistas», a juicio de Cossío, de Don Modesto ni el ingenio gallista de Don Pío. Las escenas que describen corridas son algo frías, desabridas, cinematográficas, nunca estamos dentro de Gallardo, nunca miramos al toro cara a cara ni percibimos su olor en la novela sino que el perspectivismo de Blasco parece propio de una película antigua, a la velocidad de fotogramas del cine mudo. Cierto es que las faenas del momento no se recuerdan como insoportables vueltas de un toro con un trapío desmesurado en sus giros cinéticos de larguísimas tandas. Cabe resaltar el sentido alerta de la oportunidad del escritor pues pocas veces España estuvo tan pendiente de la información taurina como en esta época protagonizada por el duelo entre Joselito y Belmonte.
No obstante, no faltan otros momentos de intensidad taurina al describir los pensamientos arrebatados del torero en su profesión o la pasión desaforada pero franca y generosa de los aficionados. Son los personajes que pueblan el mundo del toro y sus deseos, afanes o miedos los que verdaderamente se nos muestran certeros, «reales», descritos como trasuntos de personas que viven de o junto a una profesión arriesgada, difícil, pronta al fracaso y a las eventualidades de una cogida. Hay en estas escenas y los parlamentos el resultado fehaciente de la documentación del periodista que era don Vicente, el documento sobre la tauromaquia que él consideraba preciso para mostrar cómo ciertas gentes viven apegadas a una ilusión que es a la vez un modo de ganarse la vida y de prosperar. O solo comer. Desde el torero, con su fama, sus derroches y sus caridades, los chavales humildes que recibirán una pequeña parte de las ganancias de poner en riesgo su vida, hasta el noble ganadero y campechano. No sabemos del Gallardo toreo excepto que su triunfo se fundamenta en su valor y en el arrojo certero a la hora de matar; aprenderemos a analizar la realidad del universo taurino como un mundo poblado por seres que nos parecen, por sus virtudes narrativas, de carne y hueso.
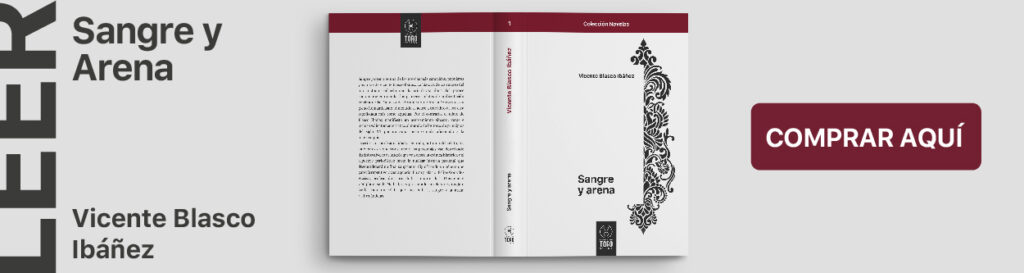
Sangre y arena va revelando misterios que no han querido o podido percibirse claramente y que una lectura primera y apresurada, a la que conduce el estilo algo descuidado y ligero pero efectivo y profesional de Blasco Ibáñez, nos allega. Pareciendo la repetitiva españolada, apergaminado producto para la exportación de un exotismo español que no parece agotarse, poco a poco notamos cómo esas añejas ilustraciones cobran vida e interés, van insuflándose de un hálito de autenticidad que nos resulta cercano, demasiado verosímil, el efecto de un naturalismo que se presume más allá de la ficcionalidad técnica y se apoya en la factualidad del podríamos estar allí y verlo con nuestros propios ojos, eso pasó y ocurrió. En ambos casos, tanto la documentación como la inspiración fueron ejercicios de acopio de materiales necesarios que produjeron un esquema narrativo sólido y seguro, ya contrastado, colindante con la españolada. Las bases sobre las que construir, lo hemos visto, estaban plantadas de manera sólida para ir montando el edificio. Las técnicas escriturarias y su vocación periodística, la certeza transmitida por un narrador fiable para los lectores, aunque a veces tan descuidado como ligero, el interés despertado por la observación directa y la descripción, trascienden el costumbrismo taurino, muy cerrado en tramas y personajes determinados, el relato se va convirtiendo en un documento de las gentes que pueblan el mundo del toro donde, excepto la temporada americana, no faltan experiencias cruzadas de maletillas frustrados, toreros retirados dedicados a despachar bebidas o una disertación que nada envidiaría Ortega y Gasset sobre la historia de la tauromaquia, con señalamiento de la plebeyización del héroe-matador incluido, y su relación con la historia de España explicada aquí por el doctor Ruiz.
Aún nos quedará otro nivel, una tercera interpretación general que no niega sino complemente las anteriores. Don Vicente no se acercó al mundo taurino solo profesionalmente para entender un tema, comprender algo que ignoraba y poder expresarlo en una composición literaria. El reformista, el infatigable republicano que pretendía la renovación cívica de los males del país, sostenedor de empresas culturales y periodísticas para traer un régimen que él esperaba más justo y benéfico para todos, principalmente los más necesitados, indagó en lo pintoresco, rebasó la representación y el rito imperturbable al paso del tiempo. El efecto de la descripción de un mundo muy literaturizado a través del frío cristal de la pura narración desapasionada genera un insospechado efecto de distanciamiento crítico y de denuncia. Tanto la falsedad de algunos de los que rodean a Juan Gallardo como la insustancialidad de su vida desclasada son productos de una sociedad que da una extraña oportunidad de resarcimiento a sus hijos menos afortunados jugándose la vida frente a un animal solo para tener que hacerlo después constantemente. Ese primer efecto de desasimiento se refuerza con otras consecuencias del mismo proceso de escritura proyectándose Blasco en episodios muy concretos, particularmente la Semana Santa sevillana, el tercio de varas con su atroz sucesión de caballos destripados y la animalidad rugiente de la fiera, que no es otra que ese público que reclamaba más toros, más caballos, más sangre y más arena para cubrirla y para exhibirla prístina bajo el sol y volver a ser ensangrentada de nuevo. Todo lo que rodea la última corrida desde que Gallardo llega a Madrid, la lúgubre perspectiva de acabar sirviendo bebidas a clientes del mundillo como el viejo matador, el desprecio visceral del público o escenas grotescas como las de la juerga alcohólica con las turistas francesas enamoriscadas de los toreros, son una compilación de motivos de denuncia, crítica y desasosiego que nos preparan para el desenlace de la trama.
Estas derivas interpretativas conducen a repensar la posición de Sangre y arena en la línea de las novelas sociales de Blasco Ibáñez, junto a La Catedral (1903), La horda (1905), o La bodega (1905), donde, tras haber diseccionado su tierra valenciana, comienza a fijar su mirada implacable de narrador encontrando una historia en el pasado de la ciudad de Toledo, en la delincuencia madrileña, o en las miserias del campo andaluz, respectivamente. Una novela para cada problema literaturizado, para cada lugar o momento histórico donde pusiera sus ojos. Del mismo modo en que llevara a cabo su firme convicción de apoyarse en lo existente para novelar, también ensayado en un libro de viaje tan exitoso como Oriente (1907), de pisar el terreno y anotar en su cuaderno ideas, frases, descripciones al vuelo de sus experiencias, pasa la Semana Santa del 1907 en Sevilla para poder llevar al relato de la torería una ambientación verosímil del matador, natural de esa tierra, que debe mimetizarse con la devoción popular que, a su vez, se convertirá en un público tiránico y sediento no directamente de sangre y de arena sino del riesgo creciente del cuerpo del matador ante el toro. Ese más difícil todavía del espectáculo más nacional, como reivindicó en el título de su libro el conde de las Navas. Leídas con atención, las escenas religiosas se suceden entre la humilde fe de la madre, la mujer y el propio Juan Gallardo, la superstición comprensible del torero con sus imágenes y rezos antes de las faenas y las procesiones con parafernalia de imágenes rayanas en la incomprensión del extranjero: hombres disfrazados de romanos o encapuchados «como insectos negros», procesiones inacabables, cantos indescriptibles, luces tenebrosas, mezcla de lágrimas desgarradoras y juergas alcohólicas…, un recordatorio de una España frailuna e inquisitorial, «hedor de hoguera», pero quizás solo una mera representación. Nada más ajeno a la vitalidad arrolladora a ojos del bon vivant anticlerical que las postrimerías y los estremecimientos.
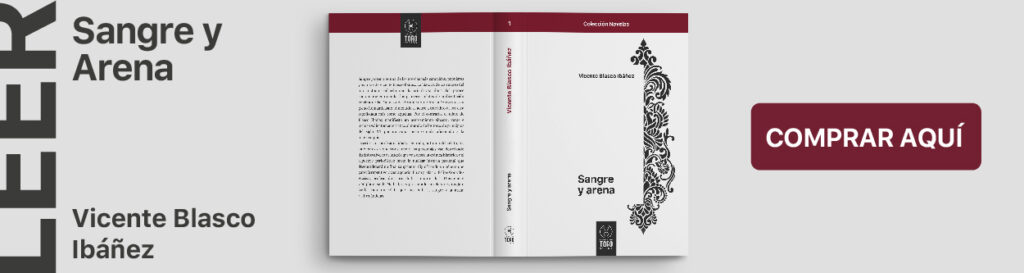
No obstante, este efecto de desapego producido por frases y adjetivos cortantes, casi hirientes, pretende también educar a un pueblo cuya emotividad se encuentra atada a ciertas formas de esparcimiento y expresión ligadas a una sensibilidad endurecida, cruel, embrutecedora, la misma que asiste con una mezcla de furia y desapasionamiento ante los sufrimientos de los caballos, que habrían de esperar hasta 1928 para limitar sus sacrificios a momentos esporádicos que han humanizado y cambiado para siempre las corridas de toros. Uno a uno, diferentes habitantes del mundo taurino revelan su dignidad como individuos fuera de una masa cuya corriente es manejada por una mezcla de desidia, autoritarismo y poderes fácticos cebados con el magro pienso del hambre y el analfabetismo. Así, uno a uno, se estremecen y sufren, se conduelen o se horrorizan, como Carmen, la mujer del protagonista, al contemplar a los caballos destrozados mientras eran sacrificados o «recompuestos» para volver a salir a la plaza como cadáveres vivientes.
Blasco Ibáñez busca una y otra vez dejar libre de culpa a los más humildes de la sociedad. El torero es un hijo del pueblo, uno más de esos seres a menudo desclasados. Se ha hablado de su semejanza con historias de deportistas como el boxeador, al que las gentes sienten como otro de ellos que ha escapado de la indigencia. Viven sus vidas pendientes de los sucesos del triunfador que les debe su opulencia arriesgando lo único que tiene y concluyendo de manera desastrosa o cruel, recordatorio de su verdadero lugar en el mundo. Así, engañado, estafado y timado, violado en su pureza, ha de enfrentarse a un último combate que se da por perdido de antemano. Y el ciclo volverá a empezar, como diría Max Extrella en su noche carcelaria, pues los obreros se reproducen populosamente, así que no faltará quien se afane en dar con arrojo lo poco que les pertenece, su corporeidad puesta en riesgo. Y, de hecho, los largos episodios en que tanto El Nacional como el bandolero Plumitas denuncian la hipocresía y la mentira de la sociedad y sus principios religiosos o políticos (resumido con el latiguillo de «líquido» por el banderillero, imprevisto precursor de Zygmunt Bauman), tanto como la injusticia con los más desfavorecidos abocados a la necesidad de matar para vivir (trasunto del bandolero y, con gran inteligencia por su parte, del torero), son verdaderos discursos que rompen a menudo el discurrir del relato. De la misma manera sucede con la pobre integración de los conocimientos que adquirió Blasco de varios aspectos tauromáquicos y que, como buen contador de hechos y sucesos, no podía dejar de escribir sin que los lectores sintiéramos el hueco que dejaba su ausencia. Suenan en ocasiones a informes para desconocedores del traslado por tren de los toros en cajones o de cómo son las faenas del campo, ignorantes como los extranjeros a los que quizás iban ofrecidas estas páginas.
Aún Sangre y arena va a provocar en nosotros un cuarto y último nivel de interpretación, que quizás conforme el tejado de la construcción en el método escriturario del novelista y seremos fieles del todo a su imagen arquitectónica. El escritor valenciano usa muy efectivamente de todo lo que dispone para novelar, para producir un objeto estético que deleite, que apasione y entretenga al público pero profundizando en algún lugar aclaratorio de nuestras vidas para trascender y formar. También para enseñarnos a reconocernos como individuos a través de la estética literaria y para ello se apoya en los efectos estilísticos de la verosimilitud realista. Nada es el relato y su fábula sin los personajes o sujetos que llevan a cabo las acciones y el medio en que estas se desenvuelven. Y Juan Gallardo se debate entre dos fuerzas antagónicas que son el hilo conductor de la novela: el amor, tema por excelencia de la literatura, y la tauromaquia que, entremezclados y despojados del aura de una esteticidad que es también ética, devienen en la crueldad de la belleza fría en tanto destino de las pasiones humanas.
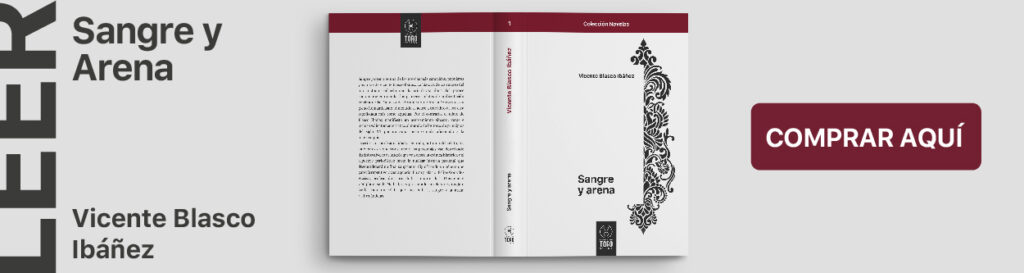
PERSONAJES, LUGARES. JUAN GALLARDO Y DOÑA SOL
La novela es pródiga en personajes y lugares que bien pudieran haber sido inspirados por personas que conociera Blasco Ibáñez en su periplo de anotaciones y documentación. No faltan los tipos populares, más propios del folclore, trasuntos del escritor o figuras de las novelas taurinas viviendo «en sus propios jugos», escribiría Ortega, como si no hubiese nada más allá en la España de comienzos de siglo que el absorbente mundo de los toros. Solo El Nacional, y quizás Plumitas, actúan como un recordatorio de que la sociedad y la existencia poseen un más allá de la tauromaquia, donde el oropel y la festividad no pueden encubrir las grandes injusticias sobre las clases menos privilegiadas. Todo lo que rodea la vida de Gallardo, su formación, su éxito y su fracaso, las gentes con que se codea, se hayan íntimamente ligadas a la tauromaquia y tienen el mérito de ser arquetipos reconocibles muy realistas y bien trazados. La vida sevillana, el cortijo de La Rinconada, las plazas y los hoteles. No parece haber otra cosa.
Alrededor del protagonista, el entorno femenino se divide entre la familia, sencilla y abnegada, sufridas mujeres del pueblo, y las seguidoras desmelenadas como aquellas que se acercan a los toreros en noches de cante, baile y francachelas. Pero la abundancia de caracteres, prefijados o no de la novela, no se acumulan por simple suma o aluvión. Por lo general el novelista, en su papel de narrador omnisciente, fiable y protagonista, va enlazando en paralelismos con tensión y contraste: así, la vida accesible y generosa de Gallardo entre las gentes sencillas, se opone al momento en que se acerca a los burgueses taurófilos del club o al círculo del marqués de Moraima. O en la cuadrilla del torero, el picador y el banderillero, Potaje y El Nacional confrontan un par curioso de ayudantes fieles; el primero recio, agresivo y juerguista, el segundo reflexivo y politizado. Plumitas es una variante del destino trágico y de la vida esforzada del matador. O el doctor Ruiz frente al banderillero, pareja de disertadores y oradores. En casi todos ellos pueden entreverse las entrañas de Blasco Ibáñez y su atracción por personajes, viriles, fuertes, entregados y afanosos.
El novelista dispone escenarios que va cerrando poco a poco con milimétrica tensión, como el cortijo de Gallardo o las plazas, sobre todo la Maestranza y la plaza madrileña de Fuente del Berro, espacios donde transcurren escenas que se concretan en hechos relevantes de un relato en cuyo primer capítulo se exponen casi todos los hilos de la trama para romper la secuencia cronológica y ofrecernos en el segundo la biografía de la formación del torero sin dejar al margen ningún hito. Rota brevemente esa linealidad, el resto del argumento desembocará en el final esperado pues todos los hilos se enhebrarán para atarse a un desenlace sin salida como en una tragedia griega, con ribetes de melodrama pasional o folletín y carcasa de costumbrismo.
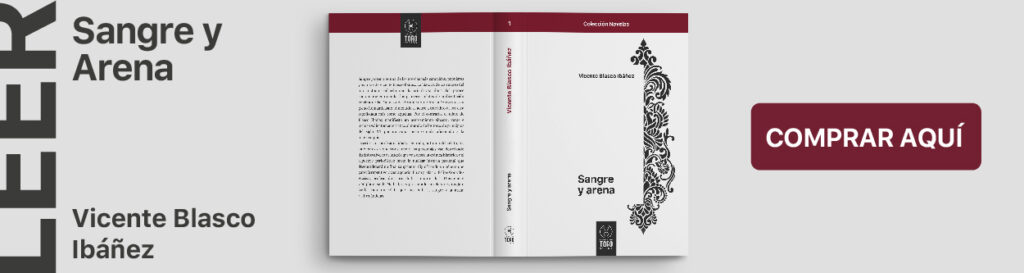
En el momento climático del éxito de Juan Gallardo, un torero sevillano de valor y de arrojo que enfadaba a los viejos aficionados, aparece la aristocrática sobrina del marqués de Moraima, doña Sol, una mujer cargada de misterio, con una leyenda de lujos, fiestas, romances y experiencias que el matador no puede ni imaginar. Él, que nota su falta de conocimientos y compra tres mil pesetas de libros en lote para suplirla, descubre el refinamiento y los excesos de la conquistadora Sol, trasunto físicamente del tipo de valquiria wagneriana que encantaba al propio autor y que, según cuentan, encontró en esos años en la persona de Elena Ortúzar, que llegó a ser su segunda esposa. En esta relación se incrementa el valor simbólico de la novela pues ella representa la antítesis de su esposa Carmen tanto como la del torero sobre dos puntos esenciales de Sangre y arena, la verdad y el valor. En efecto, doña Sol es una verdad de apariencias, así sus sentimientos son impostados, puro juego del que se cansa cuando cambia el escenario. En Sevilla será una andaluza de mantilla que va a la iglesia y luego a la plaza, que se extasía con las faenas camperas por aparentar la figura de la amazona con castoreño y que se enamora del torero andaluz que es allí una verdad exigente y presente frente a la falsedad del disfraz. En la plaza de Madrid ella puede servir de cicerone a un acompañante que quiere conocer una corrida, pero allí Gallardo es un fantoche, un cómico, y no un héroe en su elemento. Sin embargo, nunca como en las últimas escenas madrileñas Carmen se acerca tanto a una verdad triste y cruel de la fiesta frente a los caballos desventrados y el amargo final que habría de venir.
Del mismo modo, Gallardo y Sol son personajes que pujan entre sí e intercambian sus funciones en el relato. Ella, casi vampírica, va embebiéndose del arrojo del torero para acabar por torearle a él en una escena de animalización entre las vaharadas del opio que se confrontan con el humo recio del puro. Juan, cuyo oficio ya prenuncia un lado femenino muy bien desarrollado por el escritor al narrar el rito ayudado de vestirse de luces o vertiendo un excesivo perfume, se empequeñece en presencia de una mujer capaz de tomar la iniciativa en cuestiones amorosas y que rompe con sus escasos conocimientos sociales fuera del mundo taurino. El torero de arrojo y valor se intimida ante la aristócrata hasta el punto de necesitar la compañía de su apoderado para una visita, en principio de cortesía. Las escenas embriagadoras dejarán paso a una fría amabilidad, cerebral y despreciativa de Sol, harta de su capricho sevillano mientras el torero experimenta una sucesión de desgracias en su profesión donde las cogidas, siempre a la hora de matar, denotan que su arrojo y su suerte han superado a la ambición. No se trata de ser el mejor sino de ser el primero. Los desplantes de Sol dejan al torero desamparado y reacciona con desesperación, jugando y perdiendo mucho dinero, bebiendo, atándole más aún a una profesión tiránica que le exige cada tarde enfrentarse a la muerte para mantener su estatus de nuevo rico y el bienestar de su familia. El desconcierto de Gallardo sucede muy pronto, descubre las burlas del público por sus errores contantes que le llevan a conciliarse con cierto público, pasar a ser «torero de sol» tanto como entregarse a otra vuelta de tuerca con sus seguidores de siempre. Aún más arrojo y más ofrecimiento a traspasar la delgada línea del fin trágico. Conforme ella vaya separándose de él, lo que sucedió ya muy pronto en Sevilla, su suerte como matador se irá inclinando hacia la torpeza, la ofuscación y el abatimiento.
Sol, tipología de personaje repetido en ciertas novelas de Blasco, es el motor que transforma y corrige una novela muy cercana al cartón-piedra, algo anodina quizás, en un relato más profundo, con mayor intriga y muy parcial con los protagonistas. Hemos de tomar partido como lectores. Ella es el motor que activa el desenlace y que ofrece los mejores matices de herencia literaria, sorpresa, indagación psicológica y armazón constructivo del argumento. La biografía, mil veces narrada, de un joven que busca triunfar en el mundo de los toros y lo consigue, se transforma en una reflexión sobre el destino inexorable del héroe inmaculado del pueblo en su contacto con las clases sociales más favorecidas. Esa búsqueda de verdad y autenticidad, incluso en la tipología profesional del protagonista, se encuentra inerme ante la aristócrata ahíta de experiencias, aventuras y conocimiento del mundo. Así, no ignorando como en La Calesera, que entre los cuernos se tiene un mal fin, no llegamos a saber si Gallardo busca la muerte, se deja matar o es el último acto de una sucesión de mal fario supersticioso a que lo abocaba su estado mental de rechazo y desesperación.
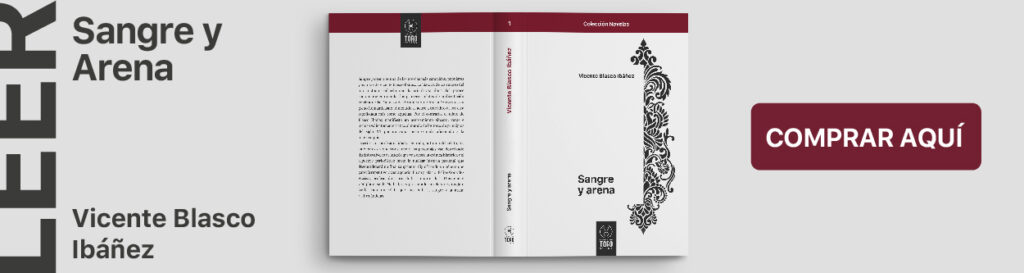
MÁS ALLÁ DE LA SANGRE Y DE LA ARENA
El propio Cossío en Los Toros había dejado clara su predilección por la poesía taurina frente a la novela en su apresurado repaso desde las novelas francesas. El contraste entre la profundidad lírica y el costumbrismo novelesco, que aparecía en forma de «españolada» desde aquellos románticos galos procreadores de un subgénero por donde aparecían toreros humildes con los que se cruzaban aristocráticas femmes fatales que les conducían a la desesperación y la muerte entre un tipismo de huero folclorismo, principalmente andaluz y maurófilo, concluyó en un juicio algo desabrido, muy poco cariñoso con las obras de temática taurina de Nombela, Trueba o Coloma. La novela de Blasco no se escapó para Cossío de la dependencia con el modelo francés, ya casi arqueología, pero cuya virtud mimética fue crear un modelo, mejor un molde, de cuya reconocible y fértil tiranía resultaba difícil apartarse. Si ya anteriormente, Cansinos, su cercano precursor más seguro, consideraba este tipo de novelas herencia directa del exotismo, Cossío incide en la «importancia del modelo francés» como una tacha. Es cierto que la carcasa estaba prefabricada pero también que el novelista valenciano fue capaz de trabajar con mimbres prestados y reconvertirlos en un cuadro mucho más vivo y de interés sentimental para los lectores. Destacando algunas carencias fundamentales —por ejemplo, la escasa presencia del toro como agente o protagonista, apenas unas cariñosas historias del marqués de Moraima le dan un justo lugar en esta novela—, tanto el argumento de interés progresivo a partir de la presencia de doña Sol como la interesante sucesión de momentos climáticos, de los que debo destacar muy principalmente la última corrida madrileña como un magnífico ejemplo de acoplamiento de las acciones de la novela hacia su desenlace, ofrecen para el lector un especial interés.
Debemos recordar ahora, casi al final, que ciertas virtudes narrativas de Sangre y arena junto con la indiscutible plasticidad de la tauromaquia interesaron prontamente al cine, aún antes de ser industria. Tanto las versiones de 1922, dirigida por Niblo, como la del año 1941, por Mamoulian, contribuyeron a que Sangre y arena fuera, esta vez sí, la españolada más conocida internacionalmente, con su profusión de escenas orientalizantes, puramente decorativas y hueras, y las adaptaciones a guiones muy libres hacia lo melodramático entre una barbarie hispánica de mugre e indigencia. Valentino y Tyrone Power son de por sí paródicos para el público español interpretando el papel de toreros pero no sé si fueron más creíbles en el extranjero. La última versión, ahora española de Javier Elorrieta (1989) es aún más tenue y simplona. Hubo también una parodia cómica con el Gordo y el Flaco en 1923, «Mud and sand», repetida al año siguiente por otro cómico con el título de «Bull and sand». La película de 1941 también tuvo su estela en una broma de Cantinflas, «Ni sangre ni arena», al cabo del año.
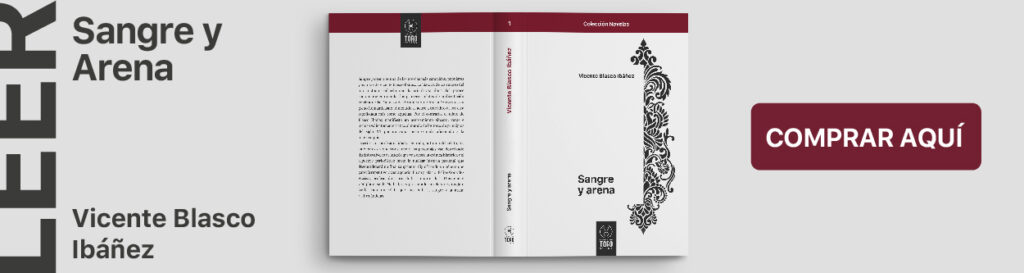
Y, sin embargo, la relación del libro con el cine no pudo tener un mejor principio, pues fue el propio Blasco Ibáñez quien tomó la iniciativa de convertir su novela en película en el año 1916, junto con Max André. Después de las adaptaciones de algunas novelas de la serie valenciana, el autor consideró convertirse en director y en empresario cinematográfico y rodar en escenarios como Sevilla y Granada, para lo que hubo de crear episodios que no existen en la novela o modificar partes del argumento, así la muerte del bandolero a manos de la policía tras ser reconocido en la plaza durante la última corrida de Gallardo es un hallazgo para resaltar el paralelismo entre ambos, la intriga y el melodramático final. La película puede verse con agrado y curiosidad en internet al haberse recuperado una copia checa de la que se ha preparado la versión actual, casi completa de la original. Lamentablemente, los aficionados taurinos verán reducido su interés en lances o suertes de la corrida a muy esquemáticos planos generales, imprescindibles, dando mayor importancia al tipismo, los escenarios y la historia sentimental.
Blasco Ibáñez, en fin, ha sabido novelar la torería a la par que explicarla sin renunciar a plantear problemas y situaciones de injusticia social que le preocupaban. Lo consiguió, ciertamente, con la particular plantilla de un tema y un subgénero muy poco afortunado en el arte narrativo hasta entonces, dignificándolo, consiguiendo atraer el interés del público y el de otros lenguajes artísticos, así como trascendiendo la españolada y el costumbrismo, ser capaz de situarnos más allá de la sangre y de la arena para contarnos de una especial manera lo que ya conocíamos, que es el secreto a voces de la literatura.
Felipe González Alcázar
Profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid