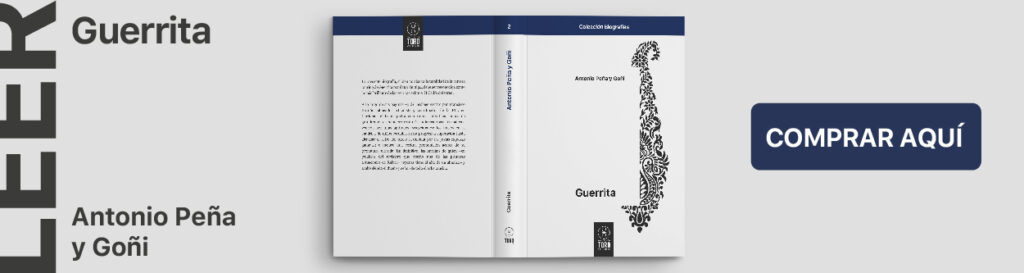«La modestia es la virtud de los que no tienen otra»
Álvaro de Laiglesia
Sabedor de que, como dijera su paisano Lucio Anneo Séneca, «la envidia es un dardo pernicioso contra los mejores», Rafael Guerra Bejarano Guerrita asumió las consecuencias de ser el mejor. Lejos de evitar esa íntima gangrena española que —en palabras de Miguel de Unamuno—es la envidia, Guerrita coadyuvó a convertirse a ojos del gran público en un personaje soberbio, altivo y vanidoso, autor de certeras sentencias opacadas por su arrogancia formal, lo que, de algún modo, ha influido en un menor reconocimiento histórico de su legado. La reedición de esta biografía por la Fundación del Toro de Lidia es la mejor excusa para acercarse a la vida y obra de quien fue el mandamás del toreo a un nivel nunca superado, su primer revolucionario y el primer torero moderno.
En la segunda mitad del siglo XIX, la Fiesta goza de buena salud; en el olvido quedaron las prohibiciones promulgadas por Carlos IV y la restauración auspiciada por espurios motivos por José Bonaparte. El prematuro fallecimiento de el Chiclanero convierten a Cúchares, el Tato y el Gordito en los ídolos de una afición creciente. Es precisamente en la cuadrilla de este último donde figura colocado un joven cordobés, Rafael Molina Sánchez, Lagartijo, a quien Antonio Peña y Goñi describe el día de su presentación en Madrid como «unpeón joven, apuesto y elegante» que parea a un toro de Miura «clavándole en los rubios un soberbio par al quiebro que es acogido con una ovación inmensa por la precisión, serenidad y gallardía del banderillero». Comienza entonces una ascensión imparable que lleva a Lagartijo a superar pronto a sus maestros y ostentar durante tres décadas el cetro del toreo, el mismo que únicamente cedió ante la irrupción de otro Rafael.
Nada distinto que torero podía ser quien nació en el Campo de la Merced de Córdoba, cuna de Califas y el barrio más taurino que haya conocido el orbe taurino que, lejos de limitarse a alumbrar a tres de ellos y una innumerable pléyade de excelentes subalternos, fue sede de los sucesivos cosos taurinos que se construyeron en Córdoba desde el año 1774 —fecha en la que se levantó una plaza de madera junto al matadero— hasta la construcción del mítico Coso de los Tejares en 1844, hoy tristemente desaparecido. Entre ambas fechas, hasta cuatro recintos taurinos tuvieron acomodo en los límites de un barrio que buscaba en la tauromaquia el bálsamo material y espiritual que demandaban las paupérrimas condiciones de vida de sus habitantes. Aunque está por escribir la historia de los mataderos como «colegio» de futuros toreros (terminología acuñada por José María Blanco, White, allá por el año 1821), el cordobés del barrio de La Merced y el sevillano de San Bernardofueron los que, desde su fundación a finales del siglo XV, «proveían» a la fiesta de un mayor número de toreros, alternándose en la preeminencia a lo largo de los siglos. Como tantas veces sucediera, Córdoba y Sevilla eran los pilares de la tauromaquia, librando una particular guerra en la que, sorprendentemente, jamás han coincidido en el tiempo las batallas. Las hegemonías taurinas de ambas ciudades nunca se solaparon (excepto, quizá, en la época de Bombita y Machaquito), quién sabe si por el profundo y recíproco respeto que se tienen. Pero volviendo a los mataderos, da fe de su importancia elreconocimiento «oficial» que supuso la creación de una escuela taurina junto al de San Bernardo —fundado por Orden regia de Fernando VII—, privilegio al que «respondió» Córdoba, apenas una década después, alumbrando en el Campo de la Merceda Rafael Molina Sánchez, Lagartijo, a escasos metros donde, veinte años después, naciera nuestro protagonista.
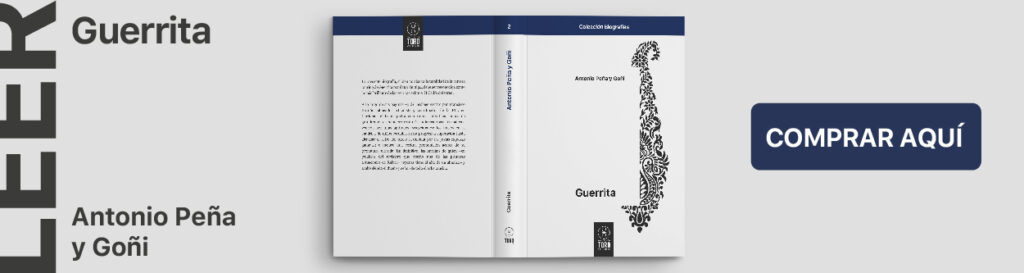
Rafael Guerra, Guerrita, ve su primera luz el jueves 6 de marzo de 1862 en una humilde casa del tan citado barrio de la Merced, arrabal de la ciudad de Córdoba habitado por modestas familias que procuraban su sustento desempeñando variopintos oficios relacionados con el cercano matadero, aunque como bien apuntaba el erudito taurino cordobés Rafael Sánchez González «al margen de cuál fuera su actividad laboral, en todos los jóvenes anidaba la misma ilusión: ser torero». Era tal el ambiente taurino del barrio que hubo festejos en los que todos sus participantes (toreros, subalternos, mulilleros, areneros, monosabios, etc.) eran oriundos del Campo de la Merced, cuyo terrizo quedaba envuelto en un silencio tímidamente empañado por el bisbiseo de una oración que rogaba por un regreso triunfal o, al menos, indemne.
Desde su más tierna infancia, las aspiraciones taurómacas del futuro Califa se toparon con una férrea oposición paterna motivada por el infeliz destino de José Rodríguez, Pepete, cuñado de la madre de Guerrita y padrino de su bautismo por poderes, al encontrarse el infortunado diestro en Madrid firmando la escritura del festejo en el que encontró la muerte en las astas de «Jocinero», apenas un mes después de cristianar a Guerrita. En la España de la segunda mitad del siglo XIX el toreo era la mejor «salida laboral» de la época, de ahí que una economía familiar relativamente desahogada hiciera albergar a la familia Guerra Bejarano la vana esperanza de que Rafael viviera alejado del ambiente taurino que, puertas afuera de la casa natal, impregnaba el barrio del matadero cordobés. Quiso el destino ayudar a los sueños del imberbe Rafael, al aceptar su padre el nombramiento como portero del matadero de Córdoba, y cambiar así los buriles y gubias con los que curtía las pieles por las llaves del macelo cordobés. Esta providencial decisión vino a aumentar, si cabe, la vocación taurina de Guerrita, sin que las severas reprimendas que el joven Rafael recibía de su padre al ser sorprendido sorteando las reses que aguardaban en el matadero, lograran aplacar el ansia por emular a su ya admirado Lagartijo.
Las circunstancias concurrentes fueron conformando un carácter indómito en el joven Rafael, que influyó sobremanera en su visión de la tauromaquia, entendida ésta no únicamente como una concreta y particular forma de interpretar el toreo, sino como un enfoque global hacia dónde debiera dirigirse la Fiesta. La suficiencia de la que hizo gala Guerrita en su vida profesional—y personal—encuentra su explicación en la orteguiana afirmación « yo soy yo y mi circunstancia», pues junto una aptitud innata y vocacional, algunos de los episodios que jalonaron su vida taurina reafirmaron en él la convicción de su supremacía.
Con los primeros capotazos que da en el corralón del matadero de Córdoba, jaleados por el mismo Lagartijo, vence la tenaz resistencia paterna narrada con preciosa retórica por el notario José María del Rey Delgado en su obraEspartero y Guerrita. Apuntes por Selipe: «…estaba Rafaliyo rojo de emoción y entusiasmo, con los ojos empañados por ese vaho de lágrimas que el deseo y el anhelo hacen salir, nervioso, excitado, violento, siguiendo con pasión los incidentes de la lidia, envidioso de sus amigos y contenido solo por la presencia y falta de permiso de su padre. Éste, por su parte, más que en la capea improvisada, fijábase en el desasosiego de su hijo (…) al que le dirigió las siguientes palabras: «Muchacho, ¿te atreves a torear?».Rafael no contesta, aprovecha la autorización que se le concede, corre, se lanza al corral, se coloca a la cabeza de un utrero castaño de ganadería desconocida, burla sus acometidas, lo recorta y quiebra, salta y bulle y una salva de aplausos entusiastas saluda al diestro del porvenir, como tenue preludio de las estruendosas ovaciones que luego habría de obtener». En un pasaje inicial de la presente obra, su autor también acude a la lírica para describir una ¿inverosímil? corrida nocturna protagonizada por un joven Guerrita en un patio del matadero cordobés junto a un compañero de aventura apodado «California», que, por laudatoria, fue tildada por otro biógrafo de Guerrita ( Juan Guillén Sotelo, El Bachiller González de Rivera)como «fruto de una hermosa y picaresca imaginación siempre al servicio de los santos en cuyos altares quemase mirra y estoraque». Sean o no los relatos reflejos de la realidad, lo cierto es que Guerrita también fue pionero a la hora de protagonizar unos textos hagiográficos que, años después, alcanzarían el cénit con la celebérrima novela «Juan Belmonte. Matador de toros» de Manuel Chaves Nogales, catalogada fundadamente como la mejor obra de la literatura taurina… de ficción.
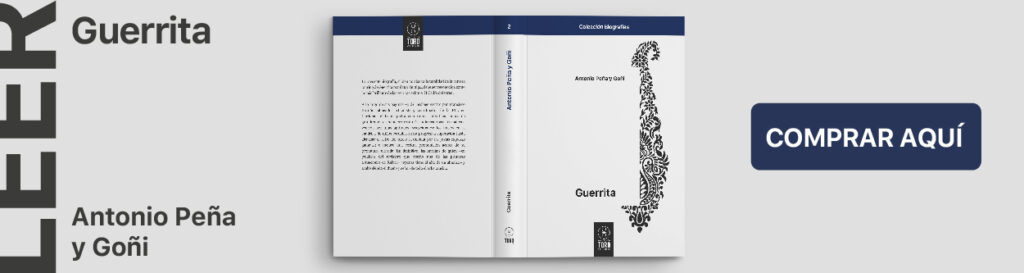
Con apenas trece años, la plaza de Andújar es testigo de su debut en público como integrante de la cuadrilla de los «Niños Cordobeses», organizada por el banderillero Caniqui, y de la que también formaban parte Mojino y Torerito, todos ellos, por supuesto, del barrio de la Merced. Los públicos y la crítica advierten pronto la notoria superioridad de Guerrita frente a sus compañeros de cuadrilla, y se inician las primeras elucubraciones acerca del futuro de quien, en palabras de un revistero, «arranca los aplausos y apenas tiene el alto de un abanico». Al reclamo de Guerrita, el anuncio en la cartelería de la cuadrilla de niños cordobeses despertaba gran expectación, pero las cañas comenzaron a tornarse en lanzas cuando pierden el favor del público al hacer de las suyas la implacable naturaleza. En apenas dos años, esos barbilampiños que hasta entonces eran vistos con indulgencia y simpatía, se han convertido en algo más que unos adolescentes, y ya son objeto de ácidas críticas, como tuvieron ocasión de comprobar en su presentación en Madrid que, por boca del crítico de Juan Guillén, «La cosa pasó sin pena ni gloria, y los niños cordobeses parecieron demasiado talluditos, pues si en la novillada de Córdoba de 1852 se llamaba niño a Lagartijo, que tenía once años, la cosa estaba en carácter; pero en 1879 Rafael Guerra tenía diecisiete años, el Torerito dieciséis y el Mojino veinte; los pollos ya eran volantones». Esta circunstancia, unida al dominio que Guerrita ya demuestra ante la reses —leitmotiv de toda su carrera taurina—acaba poniendo fin a la cuadrilla de imberbes. Rafael, ya en pleno uso de razón «taurina»,toma conciencia de que está llamado a empresas mayores, cambiando para siempre el inicial apodo de Llaverito ( la mayoría de la crítica ignora que también usó en sus inicios el de El Airoso)por el de Guerrita, en una evolución en la que subyace algo más que una simple transformación nominativa.
De la mano del diestro Manuel Fuentes Bocanegra, Guerrita ingresa por primera vez en la cuadrilla de un matador de toros, convirtiéndose, gracias a sus destacadas actuaciones, en objeto de deseo de las máximas figuras de la época. Es el siempre sagaz Fernando Gómez «El Gallo» quien finalmente se lleva el gato al agua, al responder Guerrita afirmativamente un telegrama que literalmente decía así: «Rafael Guerra. Córdoba. Dígame si quiere torear conmigo todas las corridas que tenga; dígaselo Bocanegra; espero contestación telegráfica. Le espero domingo Madrid-Gallito». Los cerca de tres años que permanece Guerrita en la cuadrilla de Fernando Gómez lo convierten en la máxima figura de los banderilleros. El anuncio de su nombre en los carteles con idéntico —o incluso mayor— alarde tipográfico que los matadores, agrandan su ya justificado ego, convirtiéndose junto con Lagartijo y Frascuelo, en el eje de la temporada pese a militar aún en el escalafón de plata. En estos años, Guerrita perfecciona hasta el extremo sus habilidades con los rehiletes, opacando al resto de sus compañeros, y convirtiendo el segundo tercio en una perenne demostración del conocimiento de las reses y los terrenos. Buena prueba de lo expuesto pudo comprobarse en la feria de San Fermín de Pamplona del año 1884, cuando el público desplegó una enorme pancarta con la leyenda «Guerrita para siempre». La imparable ascensión del joven Rafael —y ciertas desavenencias con el jefe de filas exageradas por la rumorología popular— motivaron que Guerrita abandonara la cuadrilla de Fernando Gómez, por quien, contrariamente a las maledicencias de la época, siempre profesó admiración y respeto, como lo demuestra, de un lado, la desinteresada organización y participación en el homenaje al diestro sevillano el 25 de octubre de 1896 en la plaza de Madrid, en el que también medió para que ni ganaderos ni el resto de toreros cobraran una sola peseta; y de otro, el reconocimiento que siempre dispensó al menor de los hijos de «El Gallo»,José Gómez Ortega «Gallito», plasmado en otra de las famosas sentencias guerristas: «En el toreo, nada más que tres; Lagartijo, Joselito y otro que queda para mí; después de estos tres, cualquier puede haber salido haciéndole algo grande a los toros; pero algo nada más».
Corría el final del año 1885 cuando Guerrita recibe la llamada de Lagartijo para ocupar un lugar estable y preeminente entre sus subalternos. Desde veinte años atrás, el primer califa cordobés viene sosteniendo con Salvador Sánchez Frascuelo la más duradera y leal competencia que jamás se haya conocido, lo que redunda en una masiva asistencia a las plazas, en lo que es la mejor demostración empírica de las bondades de la competitividad entre toreros. No está permitido permanecer neutral ante el maniqueo debate «Lagartijo o Frascuelo», y la polarización es tal que el ruedo se convierte en un trasunto de las Cortes Generales. Lagartijistas (identificados con el bando liberal ) y frascuelistas ( alineados con el conservador) se enzarzan en continuas contiendas dialécticas que no hacen mella en la mutua admiración que se profesan los matadores, y de la que participa un joven Guerrita. Desde el primer momento de su incorporación a la cuadrilla de Lagartijo, Guerrita ocupa un lugar impropio —por insólito— del grado que ostenta. Si bien no era infrecuente que se cediera la muerte del último toro de la tarde a subalternos con «proyección», lo cierto es que la excepción muda a regla cuando se trata de Guerrita. A finales de 1885 ya comparte con Lagartijo la lidia y muerte de las reses, privilegio del que jamás se apeará hasta su alternativa. La relación entre los Rafaeles es casi paterno-filial, encontrando Guerrita en Lagartijo al mejor de los maestros posibles. El tándem profesor-alumno alcanza una excelencia que jamás existió antes y nunca ha vuelto a repetirse. Lagartijo El Grande pone su sapiencia—y la de su hermano Juan, el mejor subalterno de la historia— al servicio de su heredero, puliéndole los pocos defectos que natura le ha conservado. Guerrita incorpora entonces a su incipiente tauromaquia adornos y recortes propios del estilo lagartijista, manteniendo incólume el resto de sus innatas señas de identidad. Pese a todo, no resulta aventurado suponer que las miras de Guerrita comiencen a apuntar a un trono en el que, tras tres décadas, comienza a languidecer Rafael Molina Lagartijo. «El Guerra» ya mira de reojo a la ansiada alternativa, respecto de cuya procedencia también se suscitan sesudos debates. La indubitada aptitud y actitud demostrada por Guerrita durante estos años de «aprendizaje activo» hubieran bastado para validar, de forma unánime, su pase al grado de matador de toros, pero surgen detractores que cuestionan la decisión, más movidos por su aversión a Lagartijo que por convencimiento propio. Quizá el mayor exponente de ello se comprueba en las páginas de La Lidia, mítica publicación en la que, por mor de sus filias frascuelistas y fobias lagartijistas, pudo leerse:«porque tiene Guerrita madera de torero le aconsejamos que toree y ensaye otro año de práctica, al lado de un matador que le enseñe de verdad, que de adornitos y filigranas ya sabe bastante». Guerrita, en un último ejercicio de respeto al maestro decadente, responde a quienes le urgen para tomar la alternativa: «Cuando Rafaé diga; en su cuadrilla estoy; en mi puesto estaré hasta que Rafaé disponga». Más allá de cortesías a las que tan poco dado era, Guerrita barrunta en su fuero interno que poco más puede aprender al lado de Rafael Molina, máxime cuando el reinado lagartijista toca a su fin por el lógico cansancio del primer Califa, y de un público que anhela un relevo generacional tras veinte años de competencia entre Lagartijo y Frascuelo, incuestionablemente resuelta a favor del primero. Rafael Guerra se siente encorsetado en una jerarquía que le sitúa como cabeza de ratón o cola de león, y no hacen mella en él las voces críticas. El tiempo le demostrará que acertó al desoír los interesados consejos de quienes no le consideran aún preparado para su ascenso al grado de matador de toros.
El 29 de septiembre de 1887, en la plaza de Madrid, el toro «Arrecío», de Gallardo, le franquea las puertas del escalafón mayor. Como en tantas ocasiones, el destino dio al traste con la intención de que fuera una acreditada ganadería la que se anunciara para tan magno acontecimiento. Era voluntad de los diestros que el ganado fuera de Saltillo pero, al no atravesar su mejor momento las relaciones entre el ganadero y el empresario de la plaza, finalmente fue elegida la ganadería de Anastasio Martín. Cuatro días antes de la fecha señalada, un intenso aguacero obligó a la suspensión del festejo anunciado para aquel día, quedando los toros de dicha corrida en los corrales, circunstancia que aprovechó el empresario para imponer —con la aquiescencia de los lidiadores— la lidia y muerte del toro deGallardo en la tarde de la alternativa. Como era previsible, la corrida despertó en la capital una expectación que evocaba a tiempos pretéritos, imprimiéndose el programa del festejo en carteles en seda con letras doradas. Precisamente en ese cartel anunciador del festejo consiente Guerrita —con una modestia necesariamente falsa— que figure una leyenda que también ilustrara el de la alternativa de su padrino Lagartijo: «que alternará por primera vez en esta plaza confiado más bien en la indulgencia del público que en sus propios merecimientos». Años después, el rey de los toreros,José Gómez Ortega «Gallito» honraría a su admirado Guerrita parafraseando este enunciado en el cartel de la célebre tarde madrileña de los siete toros de Martínez.
Poco antes de salir hacia la plaza, Guerrita, vestido de tórtola con caireles de oro y cabos rojos, firmaba la escritura para torear toda la temporada del año siguiente en Madrid. Llegada la hora señalada, Lagartijo cede a Guerrita los trastos… y el trono del toreo. La tarde termina de manera triunfal para el toricantano, tanto que la prensa del día siguiente refiere que «el chico recibió una ovación, cigarros, sombreros, gorras, gabanes, chaquetas, botas de peleón, cestas de camarones, paraguas. No podrá quejarse el muchacho del público. Pocos matadores han tomado la alternativa con mejor acogida que Rafaelillo». Sic transit gloria mundi debió pensar Guerrita cuando, poco tiempo después, arreciaba la crítica.
Muy pronto es requerido Rafael para torear en todas las plazas, incluso allende los mares. A diferencia de su padrino («eso me cae mu lejos del barrio» justificaba Lagartijo), los países de Hispanoamérica son privilegiados espectadores de los éxitos del nuevo matador, por el que aún se preocupaban sus paisanos al entonar la coplilla: «Ni me peino ni me lavo/ ni me asomo a la ventana/ hasta que no vea venir/ a Guerrita de La Habana». Es precisamente en La Habana donde, el primer día del año 1888, Rafael sufre una grave cogida, al ser empitonado en el cuello por Boticario, salvando milagrosamente la vidapor no afectar la cornada a vasos vitales. En cuanto a percances, el año 1888 acaba tan mal como empieza, pues el 28 de diciembre, asistiendo Guerrita de espectador al festejo que se celebraba en Córdoba, bajó al ruedo a auxiliar a unos novilleros desbordados por la dureza de las reses —precisamente de la ganadería de Lagartijo—siendo arrollado por un novillo que le causó varios varetazos que le obligaron a guardar cama… y a retrasar su boda. En el ínterin, Guerrita afronta el reto de debutar en la feria de abril de Sevilla, en una tarde tan aciaga que sufrió un intento de apuñalamiento por parte de un exaltado espectador. La reconciliación con el coso maestrante se produjo en los tres festejos siguientes, donde las ovaciones fueron constantes al estoquear brillantemente miuras, saltillos y anastasios.
Aunque Lagartijo aún se mantiene en activo más de un lustro, en el subconsciente de Guerrita surge de manera inmediata la necesidad freudiana de matar al padre. Metafóricamente dejó en sus inicios atrás al biológico al cambiar «Llaverito» —apodo elegido en honor a su progenitor como portero del matadero— por Guerrita, y ahora le urge acabar con Lagartijo —su padre taurino—pero sus ímpetus juveniles todavía encuentran freno por el respeto y admiración que siente por su tocayo. El califato de Lagartijo apunta a su fin y, pese a las crecientes críticas que recibe Guerrita de unos aficionados lagartijistas cegados ante el evidente ocaso de su justamente venerado ídolo, Guerrita no tiene intención de acelerarlo. Hasta la definitiva —y catastrófica— retirada del primer Califa, Rafael se «entretiene» acabando con los inconsistentes aspirantes al trono a los que la afición le enfrenta. Manuel García «El Espartero», pese a su admirable valor y recibir los hipócritas apoyos de los lagartijistas, deja de ser una amenaza mucho antes de su trágico encuentro con «Perdigón»; D. Luís Mazzantini apenas le turba con sus cuitas acerca del sorteo de las reses; Antonio Reverte es una inocua compañía a cuyo reclamo acuden en tropel las féminas a las plazas; y otro Antonio —en este caso Fuentes— es el destinatario de la condescendiente afirmación que condensa toda la filosofía guerrista: «Después de mí, naide; y después de naide, Fuentes». El fin de una época dorada del toreo (la de Lagartijo y Frascuelo) es inminente, y así lo percibe Salvador Sánchez al anunciar su retirada para el 11 de mayo de 1890, en un festejo extraordinario en cuyo cartel figura con gran alarde tipográfico que «en dicha corrida, y deseando rendir un tributo de respeto, admiración y cariño a tan célebre diestro, se ha ofrecido gustoso a acompañarle en la lidia el joven matador Rafael Guerra Guerrita». El gesto de Rafael, que sólo obedece al agradecimiento que públicamente quiere dispensar a quien siempre le distinguió con sus atenciones, es utilizado por los frascuelistas para unirse a la causa guerrista, si bien en tan artificiosa militancia sólo subyace el deseo de molestar a Lagartijo. Prendida la mecha, la prensa se hace eco de dimes y diretes que aluden —siempre de buena tinta— a una creciente enemistad entre los Rafaeles. Sea como fuere, lo cierto es que la relación se va enturbiando hasta el extremo de que, ante una cogida del Lagartijo en la feria de julio de Valencia, acusan a Guerrita de no acudir al auxilio de su padrino. Por contraposición, las portentosas facultades de Guerrita son percibidas por el público como una afrenta hacia un cincuentón Lagartijo cuyo declive físico es evidente. El favor debilis se instala en el subconsciente de la afición; Guerrita debe perder tanto en las tardes de éxito («cómo no va a triunfar si se enfrenta a un anciano») como en las que le supera Lagartijo («viejo y todo, y le gana»). La hercúlea tauromaquia guerrista que antaño era motivo de admiración, es ahora considerada un alarde irrespetuoso frente a quien ya peina muchas canas. Guerrita es sometido desde entonces a un diario juicio sumarísimo en el que el pueblo ha emitido su veredicto: Guerrita es culpable. Más allá del lógico resquemor por el injusto trato, nada turba la imparable progresión de Guerrita, y el inicio de la última década del siglo XIX lo consagra de facto como la máxima —y quizá única—figura de la época, reconocimiento que logra de iure el 1 de junio de 1893, fecha en la que, en una aciaga tarde, «Lagartijo El Grande» se despedía para siempre del toreo. ¡El rey ha muerto, viva el rey!
Recién instalado en la cima, Guerrita comprueba el peso de la púrpura, quién sabe si recordando el pensamiento enunciado por su paisano Ibn Hazm allá por siglo XI: «…sienten envidia por quien alcanza la maestría en su arte; no se zafará de estas redes ni se verá libre de tales calamidades, a no ser que se marche o huya» Apenas iniciado su califato, el «no me voy, me echan» comienza su cuenta atrás. Dos circunstancias influyen sobremanera en la progresiva hostilidad que los públicos muestran hacia Guerrita. En el ámbito personal—más allá de la ya apuntada atávica envidia española— Rafael Guerra concibe su profesión como un empleo que le procura un bien ganado sustento para él y los suyos, visión diametralmente opuesta a la tradicional imagen del torero festero y rumboso que se juega la vida —literalmente— por amor al arte. En aquella España desangrada por las guerras que acabaron con los restos del menguante imperio español, la fortuna amasada por Guerrita —que cobraba en Madrid en 1893 seis mil pesetas por corrida— suponía una afrenta que sólo podía reparar una cierta socialización de su fortuna, siquiera sea mediante espléndidas convidadas en las tabernas en las que se coincidía con el diestro. El nuevo Califa distaba mucho de asemejarse a su predecesor, llamado «Lagartijo el Grande» no sólo por sus méritos taurinos, sino por su acreditada bonhomía y generosidad. Guerrita, por el contrario, sentencia que «la leche y los dineros, para Córdoba». Jamás logró Rafael despojarse del sambenito que falazmente le atribuían por su bien ganada riqueza, y hasta el fin de sus días tuvo que soportar la animosidad popular perfectamente reflejada en la afirmación del crítico Eduardo de Palacio: «Lo que tiene Rafaé es que ya pué comé a diario, y esto a porsion de probe nos güerve locos de coraje».
En el plano profesional, el celo de Guerrita por acabar con todos sus competidores pronto se reputó como un craso error, al ser el único destinatario de las iras del público. Todos los males de la fiesta eran imputados a Rafael, único responsable a ojos del aficionado de cuanto negativo acontecía en la Fiesta. La desmedida necesidad de Guerrita por ser admirado como el mejor de todos los tiempos provocó un «efecto rebote», tornándose las loas en injustas críticas tanto por lo que hacía… como por lo que no. En un país en el que se abrían paso ideas liberales bajo la regencia de la Reina María Cristina, la dictadura impuesta por Guerrita tenía una fecha de caducidad que, como todo lo que rodeaba a Rafael, él decidiría cuándo, dónde y cómo. Jamás en la historia del toreo la ojeriza de los públicos alcanzó tales cotas, pero el segundo Califa jamás se arredró frente a una campaña a todas luces injusta que, en cualquier caso, no pudo oscurecer la grandeza de sus éxitos. Con Guerrita se produjo el paradójico hecho de que los aficionados entraban a la plaza enfurruñados por el seguro éxito de Rafael, y la abandonaban rendidos ante su incuestionable maestría. La plaza de Madrid—nada nuevo bajo el sol— encabezaba la revuelta antiguerrista, tanto que en sus aledaños se repartían «pitos para silbar a Guerrita». Preguntado el diestro por esta orquestada campaña en su contra respondió: «antes de que termine la corría ya se han comío toos los pitos». De nada le sirvieron las siete corridas benéficas en las que intervino en la plaza de la Fuente del Berro, de ahí que, el 11 de junio de 1899, tras actuar por última vez en Madrid afirmara: «No toreo más en Madrid, ni para el beneficio del lucero del alba».
Apenas cuatro meses después, el 15 de octubre de 1899, hastiado y víctima de su propio éxito, Guerrita decide en Zaragoza sorpresivamente poner fin a una carrera sin igual, durante la que estoqueó 2.339 toros como matador de alternativa; mató hasta veintiuna corridas de toros en solitario; concurrió en la Villa y Corte más de ciento treinta tardes pese al «que en Madrid atoreeSan Isidro», en las que dio muerte a cincuenta y seis con toros de Miura; e intervino desinteresadamente a favor de distintas causas en trece corridas de toros.Con el anuncio de su retirada, cual centurión a los pies de Cruz, se produjo una catarsis colectiva que tornó el vilipendio sufrido en los últimos años en hiperbólica alabanza, y es que en España siempre hemos enterrado muy bien… La inesperada orfandad en la que se sume la Fiesta deja en el olvido el«¿Qué es lo que tiene Guerrita? Mucho miedo y mucha guita», al igual que sucediera años después con el «Manolete, si no sabes torear pa que te metes» tras la tragedia de Linares. Tras el corte de coleta en el patio cordobés de su casa de la calle Góngora, una ola de arrepentimiento por el maltrato dispensado a Guerrita recorre el planeta de los toros. El segundo califato —que no su Califa— llega a término. La pluma del ilustre poeta cordobés Antonio F. Grilo, testigo de la ceremonia de despojo del añadido, le pone letra:
ADIÓS AL GRAN TORERO
Tronchar la palma inmortal
Que era reina en el pensil;
Ser ruiseñor en abril
¡Y no volver a cantar!
Catarata que al rodar
Se queda de pronto quieta;
Ser en el circo un atleta
Y dejar el redondel…
Eso eres tú, Rafael
¡¡Cortándote la coleta!!
¡Todos los circos con gasa!
Las cuadrillas… ¡cuánto miedo!
¡Cuánta tristeza en el ruedo!
¡Cuánto júbilo en tu casa!
No es tu gloría la que pasa
Por más que tú la derribes;
Mayores triunfos recibes;
Mejores palmas heredas;
Aunque te marchas… ¡te quedas!
Aunque te suicidas ¡vives!
Retirado a sus dominios cordobeses, Rafael pasa su tiempo apostado en el balconcillo del Club Guerrita, santuario erigido en su honor por sus partidarios en 1896, al que peregrinan toreros, escritores, políticos, artistas y cualquier personaje notable que se tenga como tal por la sociedad española, a fin de rendirle pleitesía y someterse a su siempre severo juicio. Frisando los ochenta, la enfermedad vence a Guerrita en 1941 y, por su expreso deseo, el Club se disuelve; ¿quién quiere un palacio sin rey? Hoy, más de ochenta años después de su muerte, sendas placas descubiertas por el capítulo de Córdoba de la Fundación del Toro de Lidia recuerdan la última morada del califa y el Club que llevaba su nombre.
Apuntaba al principio de este prólogo que Rafael Guerra Guerrita fue el primer revolucionario del toreo. Con su advenimiento comienza una embrionaria revolución que, sin ser consciente de ello, sienta las bases del toreo moderno. Siendo Lagartijo la primera figura del toreo de la historia —entendida tal dignidad con criterios actuales— no es menos cierto que su forma de interpretar el toreo no difiere en demasía de anteriores matadores tenidos ya entonces por arcaicos. Hasta la retirada del primer Califa, la lidia tiene como único fundamento preparar al toro para la muerte y, si bien Rafael Molina interpreta las suertes con una gran donosura superando una concepción taurómaca basada exclusivamente en el arrojo, cualquier alarde artístico está radicalmente supeditado a la preparación de la muerte del animal. Más en su imaginario que en sus manos, Guerrita esboza muy tangencialmente dos cambios fundamentales en el devenir del toreoque, como en tantas ocasiones (v.gr. las faena de Chicuelo a «Corchaíto» y otras precedentes en América, o incluso la de Manolete a «Ratón»), pasan desapercibidos para la mayoría de la crítica (Paco Media Luna, en 1884, sí advirtió en Guerrita que «nada más bonito y artístico que aquellos pases naturales haciendo girar al toro en un palmo de terreno») y, con mayor motivo, para la afición. En primer lugar, el toreo de mano baja —bosquejado de forma muy tenue y por el que fue censurado—, y el toreo en redondo como antesala de la ligazón de los muletazos. En algunas (pocas) fotografías puede verse cómo Guerrita retrasa tímidamente la pierna de salida con la presumible intención de alargar el muletazo, en lo que bien pudiera calificase como el primitivo prolegómeno de la actual concepción de la faena de muleta que, años después, desarrollarían episódicamente Chicuelo y Joselito «El Gallo», hasta la total sublimación alcanzada por Manuel Rodríguez «Manolete» y que hoy se mantiene vigente.
Pero es en el toreo a la verónica donde el segundo califa se presenta como un visionario del futuro que vendrá, pues, de manera más teórica que práctica, enseña el camino que indefectiblemente seguirán los capotes del resto de matadores. La concepción canónica de la verónica partía del cite de frente, algo que Guerrita refuta con acierto. Así, en el tratado de Tauromaquia escrito bajo su dirección, describe Guerrita la verónica de forma tal que, ciento treinta años después, lo suscribiría cualquier figura del toreo actual. Dice el segundo califa que la verónica: «se ejecuta en la forma siguiente: se coloca el diestro de costado, en la rectitud del toro y a la distancia que le indiquen las facultades de su adversario, que procurará esté paralelo a las tablas; le citará tendiendo la capa, que tendrá sostenida con ambas manos; le dejará venir por su terreno, y cuando llegue a jurisdicción, le cargará la suerte empapándole bien en el capote y lo vaciará trayéndose la mano izquierda al costado derecho, y alargando el brazo derecho, o viceversa, según del lado de que se practique, procurando que la res quede derecha y no atravesada». Es precisamente la colocación de costado la que permite la ligazón, pilar nuclear sobre el que se asienta la concepción moderna del toreo, que Guerrita justifica certeramentepor «tener más facilidad para dar la salida y para repetir la suerte sin moverse de medio cuerpo abajo. La suerte practicada en esta forma, resulta de más lucimiento y más parada que cuando el lidiador da la cara al toro situándose de frente, porque para repetirla tiene, por lo menos, que dar una media vuelta girando sobre los talones». Sobre estas innovaciones técnicas se desarrollarán las bases de la tauromaquia actual, por lo que bien puede concluirse reconociendo a Guerrita como el precursor del toreo moderno.
En cuanto al ganado, aunque ya Lagartijo y Frascuelo mostraron sus preferencias por concretas ganaderías andaluzas y castellanas respectivamente, es Guerrita quien eleva esa prelación a exigencia innegociable para su contratación, imponiendo «murubes» y «saltillos», en una inédita e ilustrativa demostración de su poderío y superioridad. Este imperativo en la elección del ganado —reprobado desde entonces y mantenido hastanuestros días— aún hoy resulta ambivalente, al contraponer la eventual comodidad de determinados encastes con la acertada búsqueda de reses que posibiliten el mayor de los lucimientos. Sea como fuere, lo cierto es que Guerrita jamás eludió su responsabilidad con la máxima figura del toreo que era, de lo que da fe, entre otros episodios, la triunfal lidia en Madrid del mítico «Cocinero» —tenido por uno de los toros de mayor trapío que se recuerdan— cuya muerte exigió Guerrita para acallar aviesas habladurías.
En definitiva, tiene en sus manos, lector, una magnífica obra que trasciende por su calidad literaria lo meramente taurino, y que glosa la persona y el personaje que fue Guerrita, probablemente el primer torero total para quien la lidia carecía de secretos. A buen seguro que esta cuidada reedición de la biografía escrita por D. Antonio Peña y Goñi satisfará tanto a quienes se acerquen por primera vez a la figura de Rafael Guerra, como a los que, al igual que yo, crecen en su admiración a medida que profundizan en la vida y obra de quien, de «Llaverito» a «El Guerra» pasando por Guerrita, alcanzó el mayor honor que alcanzarse pudiera: ser Califa del Toreo.
Francisco Gordón Suárez
Abogado, escritor y coordinador de la FTL en Córdoba