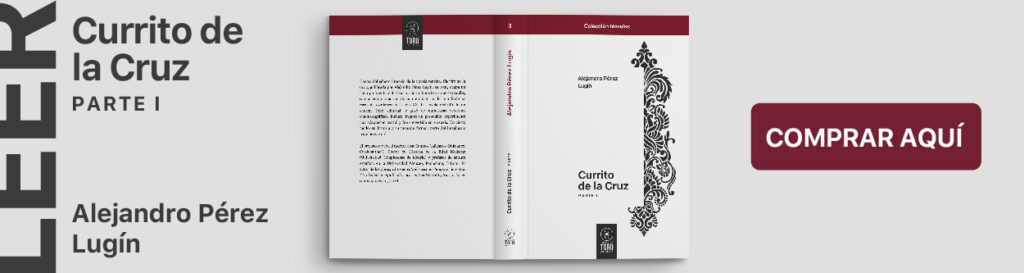Llevaba más de sesenta años sin ser reeditada en España (hablamos de la edición de Luis de Caralt de 1962, cuando se publicó, en Barcelona, junto a Sangre y arena y La mujer, el torero y el toro, en el volumen de Las novelas del toreo).
Currito de la Cruz, 1921. La novela
La segunda novela de Alejandro Pérez Lugín apareció primero como «folletón» en el periódico donde él escribía entonces, El Debate. Lo hizo en ciento cincuenta y cuatro entregas, en faldones, entre el 29 de junio de 2021 y el 4 de diciembre de ese mismo año. En muchos de los números del periódico aparecen dos episodios, y, a medida que avanzaba el año, se fue alternando la aparición de las entregas. Se suponía que su ausencia le otorgaría suspense a su lectura (por la exitosa respuesta) y favorecería la venta de ejemplares. La publicación contó en todas las entregas con las valiosísimas ilustraciones del dibujante Martínez de León, que hoy sería procedente recuperar en un álbum. Mientras que el éxito de la novela fue evidente, la valoración de la misma al ser analizada al cabo del tiempo no ha sido unánime. En el debe se le achaca un argumento excesivamente esquemático y que su autor no apuesta por fórmulas algo más ambiciosas, dado que en los años veinte del siglo pasado la literatura, en general, y la novela, en particular, habían experimentado cambios y avances en el intento de mostrar una mayor profundidad artística. Si bien esto pudiera ser cierto, no debemos olvidar ni dejar de considerar que la propuesta realista de Pérez Lugín favorece la transmisión a todo lector de una historia que no por sencilla deja de trasladar una veraz información, en este caso, sobre el mundo de los toros, con todo su contexto de identidad cultural y de adscripción a una amplia popularidad de un relato universal por lo común o valor comunal.
Un primer diagnóstico válido sobre Currito de la Cruz es el que realiza Rafael Cansinos-Assens en su clásico estudio Evolución de los temas literarios (La copla andaluza. Toledo en la novela. Las novelas de la torería. El mito de don Juan), cuando habla de que es «el folletín del toreo, un verdadero folletín en que el héroe, el arrapiezo del arroyo, el desheredado, busca el camino de hacerse hombre en el medio taurino y llegar a ser un lidiador famoso». Desde la perspectiva de «la técnica de la obra», piensa que el autor consigue que el lector se vea inmerso y adentrado «con frecuencia y profusión (en él) resorte del llanto», algo que debería entenderse como un fin y un logro. En concreto, nos dice que la obra «tiene todas las características esenciales de ese arte popular que siempre ha de gustar a las muchedumbres, ávidas por enternecerse y llorar y sentirse buenas, aplaudiendo el espectáculo de la bondad recompensada». Resalta la profusión de personajes bien definidos, algo que no todos los críticos han visto ni entendido de esta
manera. En la forma de abordar la transcripción fonética, Cansinos-Assens juzga que Pérez Lugín sigue el modelo de José López Pinillos en Las águilas. De la vida de un torero. También acentúa que en Currito de la Cruz existen «descripciones magistrales» y que este hecho surge «de la pluma de un gran novelista». A su vez, cree que supera a Sangre y arena de Blasco Ibáñez y que es «una gran novela del toreo».
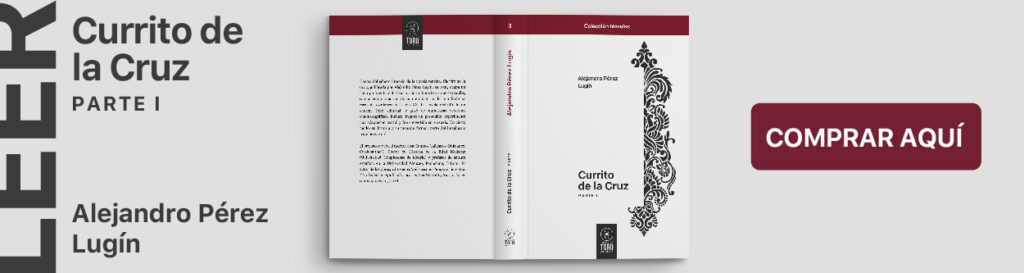
Llegados a este punto hay que situar a Currito de la Cruz, de manera acertada, dentro del género o subgénero literario de la novela taurina. Para ello, es obligatorio mencionar las funciones literarias que cumple la novela a partir del esquema estudiado y trazado por Alberto González Troyano en su canónico ensayo individualizado sobre esta tipología literaria, en la cual, entiende, se formalizan cuatro funciones literarias. En la primera función, el héroe de la novela (Francisco de la Cruz) parte de una «carencia», la de ser «huérfano», que es una realidad que quisiera «reparar». La reparación se la va a brindar el medio taurino. Para llevarla a buen puerto, Currito abandona el orfanato que lo acoge y donde permanece bajo la tutela de «sor María del Amor Hermoso». Con este suceso la novela cumple, desde la perspectiva de González Troyano, la segunda función de las novelas taurinas, la de la «transgresión». En tercer lugar, como tercera función, Currito ha de enfrentarse y vencer no solo al toro, sino al medio social que lo circunda: el agrio entorno taurino, la situación familiar alrededor del torero Manuel Carmona y su hija y sus «rivales» en la plaza de toros. Lo alcanzará a través de su fidelidad al imperecedero y verdadero amor que siente por Rocío, la hija del gran torero Manuel Carmona (Sumo Pontífice de la Tauromaquia, en aquel entonces), que lo protege con sinceridad, pero también por conveniencia, debido a su odio a Ángel Romera, Romerita (en una aversión mutua). Currito es una persona bondadosa que sufre, profundamente, en silencio ese amor sincero, no declarado, no correspondido.
El triunfo lo obtendrá venciendo en la arena, y en la vida, al perverso rival de Carmona, Romerita, un torero en ascenso hacia la cumbre, en ese contexto. Hijo del cantaor Teodoro Romera, «empujado al camino de la tauromaquia, criado para torero [e inducido] al cante [y] la juerga. [Un verdadero majo. De buena estatura, bien plantado…] que traicionaba a los amigos [y] maltrataba a las mujeres». La ocasión para conseguirlo le aparece tras haber perpetrado Romerita un daño irreparable a Rocío (ella se había prendado de él, de «su tipo varonil y gallardo, [de] su fuerte belleza de hombre», y fue abandonada, tras esa locura, con una hija de por medio). Este lamentable suceso será para Currito el estímulo que lo haga luchar a vida o muerte para satisfacer la cuarta y última función de héroe literario de la novelística taurina, urdida en el Romanticismo realista, la de obtener la «recompensa» después de todo un empeño vital irreprochable. El premio será alcanzar al fin el amor de la hija de Carmona, tras vencer taurinamente a Romerita y lograr su visibilidad ante Rocío (que no lo divisaba como amante) por su noble comportamiento de querer casarse con ella, hacerse padre de su hija y limpiar de este modo su desgraciada aventura. Al tiempo, conseguirá que se produzca el perdón familiar y sellar con el matrimonio ansiado todos sus afanes. Un final feliz.
Currito de la Cruz aparece en una etapa final de desarrollo de la novela taurina en la que el género se había perfeccionado suficientemente. Con anterioridad, en las novelas sobre toros, muchos de los autores al internarse en la temática habían ido construyendo esas funciones vitales citadas que el héroe, el torero protagonista, debía recorrer en su periodo vital. La senda argumental estaba trazada y consumada. Currito de la Cruz no es una novedad en este sentido, sino un colofón de considerandos y situaciones. Desde este enfoque, es interesante ubicarla temporalmente. Entre las novelas más significativas que enmarcan espacialmente su publicación, podemos citar, ya iniciado el siglo xx, Sangre y arena, de Vicente Blasco Ibáñez (1908), por su importante repercusión editorial e incluso mediática, y Las águilas. De la vida de un torero, de José López Pinillos (1911), por sus logros artísticos de estilo literario. Por otro lado, con edición más tardía y más cercana a nosotros, la encuadran El embrujo de Sevilla, de Carlos Reyles (1922), casi coetánea a Currito de la Cruz, con su visión positiva de la fiesta de los toros y del torero victorioso; La mujer, el torero y el toro, de Alberto Insúa (1926), novedosa por sus tintes eróticos y de personalidad literaria, y El torero Caracho, de Ramón Gómez de la Serna (1926), salpicada de revoleras y greguerías y algo fallida. Entre estas obras la novela de Pérez Lugín se podría entender como aquella donde el aspecto informativo sobre el mundo de los toros es más veraz, donde se recrean aspectos que no difieren de la realidad, sino que la elevan a tema literario similar al documento histórico. Tal vez por ello ha sido una de las novelas que poseen más ediciones, si no la que más, y que la han convertido en una obra muy popular y reconocible junto con la célebre Sangre y arena.
Universo taurino
Existe un amplio consenso entre la crítica que de manera tímida se ha acercado a analizar Currito de la Cruz en que a Alejandro Pérez Lugín lo avala, a la hora de abordar esta obra, una indiscutible preparación para poder narrar los aspectos internos del mundo de los toros y darlos a conocer con garantías de exactitud, dado que fue afamado cronista taurino en la segunda década y en el primer lustro de los años veinte del siglo pasado, en periódicos como La Tribuna, El Liberal y El Debate. Inclusive a finales de la primera década ya escribía de toros, por ejemplo, en la revista Arte Taurino. Desde este punto de vista, la novela nos garantiza escenas verdaderas con descripciones auténticas sobre el mundo de los toros. Esto le da ese valor de documento que hemos resaltado, que nos acerca a vivir una gran época taurina, la referida a la rivalidad entre Ricardo Torres, Bombita y Rafael González, Machaquito, y la pugna que la sustituyó, centrada en Rafael Gómez, el Gallo, y Vicente Pastor (tras el pleito de los miuras), antes del advenimiento de la contienda y antagonismo entre José Gómez, Gallito y Juan Belmonte.
Entre las escenas de la novela que nos hacen vivir el mundo de los toros de aquellos días, como si estuviéramos allí mismo, podríamos destacar, en un primer término, el ambiente de protesta y de dureza en el que se movía el orbe taurómaco, con un público o una afición tremendamente exigente, cercana a la fiereza. De esta suerte, observamos con su lectura cómo Manuel Carmona, torero experimentado, tuvo que aguantar, al inicio del relato, toda una lluvia de improperios y de lanzamiento de objetos al no poder matar canónicamente a un toro «apencado en la barrera, a la defensiva» con la apasionada muchedumbre volcada en su contra: «Muchos [espectadores] cansados de gritar se pusieron a arrojar airados cuanto tenían a mano al desafortunado torero. Un furioso chaparrón de naranjas, almohadillas y botellas cayó al redondel». Esto ocurría porque, como razona Pérez Lugín, al hilo del testimonio, en los toros, «como en los corrillos literarios, no se perdona el gravísimo pecado del triunfo, y la multitud que aplaude ebria de entusiasmo y admiración entrégase, a minuto seguido, al perverso placer de derribar y pisotear el ídolo que acaba de levantar hasta los mismos cielos, poniéndole de pedestal las nubes». La adhesión y la recriminación a los diestros se suceden en el texto en todo momento, y la inclemencia era una constante, como ocurrió con la cornada mortal que sufrió Romerita y de qué forma continuó la lidia, con sus incoherentes consecuencias: «El toro cogió al torero por el pecho, lo subió en alto con la cara trágicamente contraída por el dolor, se lo pasó al otro cuerno, lo lanzó a los aires, y cuando Romerita cayó pesadamente al suelo, se fue sobre él para herirle nuevamente […]. Chavalillo acababa de matar lucidamente al toro, y, olvidada la tragedia y el vencido, la multitud aplaudía delirante al vencedor. ¡Viva el que queda! La vida es una inmensa plaza de toros».
Numerosas escenas llenas de vida taurina podemos ver pasar delante de nuestros ojos con la lectura de Currito de la Cruz. Señalemos, sucesivamente, el ambiente de las tertulias en los cafés, la primera corrida que vio Currito, el nacimiento de su afición, el mundo de las capeas, el ascenso y el descenso del torero, la atmósfera de las plazas de toros, en especial, la de Madrid («Desde la puerta de las cuadrillas imponía ya aquella gente tan seria; pero en cuanto decían «Ese me gusta», estaba el torero como en su casa. Estos aficionados eran otra cosa que los de allá abajo. Menos impresionables, pero más vehementes; más serios y más guasones»), los tentaderos, las fiestas flamencas, las corridas con máxima rivalidad y el clima social incomparable en la ciudad («Todo Madrid estaba pendiente de aquella corrida. Apenas abierto el despacho, se agotaron los billetes»). Asimismo, las cornadas y la recuperación hospitalaria, y en casa, de los toreros. En Currito de la Cruz, por ejemplo, la presencia del doctor es tan real que corresponde con la de un médico insigne, Cristóbal Jiménez Encina (1866-1956), al que Pérez Lugín dedica la novela, prestigioso otorrinolaringólogo, que atiende solícito a Currito de la cornada grave que sufre en la garganta. Por último, el deseo de triunfo de los toreros con sus maravillosas recompensas y la realidad de los fracasos con su infortunio, la psicología de los matadores de toros y la manera de torear, en resumen, la tauromaquia de la época. Igualmente, la obra está plagada de frases lapidarias de gran interés («la inmodestia característica de los taurómacos»), en sus criterios y opiniones, con «ese exclusivismo peculiar de la afición» para negar o afirmar y la prevalencia de lo andaluz, «porque de Despeñaperros pa ayá toavía no ha salío uno. Ni sardrá, manque se empeñen [opinión de Carmona]».
El toreo en Currito de la Cruz
Si nos paramos a ver, dentro de la novela, la técnica con la que se toreaba en aquel momento, podemos apreciar la variedad de pases que contenían las lidias y las faenas, pero no sacar demasiadas conclusiones sobre cómo se producía el toreo. Son pasajes sueltos que componen una relación de instantes taurinos relevantes, pero que no entran en la descripción detallada de los mismos. Podemos poner algunos ejemplos de lo que Pérez Lugín ofrece en el libro, donde se habla de quites y de toreo con el capote, «el quiebro de rodillas y las verónicas y navarras del Chavalillo [Currito] ansioso de borrar al otro [Romerita]». Del «gracioso lance del delantal», las frecuentes largas, dentro de un concepto de toreo variado «de pie y de rodillas», con toreo generalizado de arrojo («Se arrimó con la fe ciega de quien confía en un poder invisible que tiene a su lado protegiéndole, y con el ansia de quien deseaba que el estruendo de las palmas fuese tan grande que llegase hasta Rocío») o toreo decidido, «al dar el niño [Currito] un bravucón molinete en los mismísimos cuernos de un miura fogueado».
Asistimos, incluso, a la versión del toreo de gran envergadura al natural («Chavalillo, dejándose de adornos, toreaba serio y valientemente al natural, mataba con rapidez en todo lo alto»). En ocasiones, con mayor nivel descriptivo, Pérez Lugín nos transmite la sensación del temple («[Currito] ofreció la roja tela al bruto, y lentamente, como si lo llevara prendido en ella, se lo pasó todo por delante y muy cerca de su cuerpo, con ese lance tan clásico, tan emocionante y tan bello que técnicamente se llama pase natural —continuado— con un pase en redondo, suave, templado, llevando despaciosamente al toro en la muleta, de modo que, más que embistiéndola, parecía ir amarrado en ella, perdiendo momentáneamente su fiereza, por donde le placía guiarle a su imperioso conductor»). Aparte de pasajes concretos, en la novela se muestran los dos tipos de toreo dominantes en el momento taurino en que representa: el toreo vigoroso, basado en el valor y en la eficacia fulminante de la estocada como finalidad de toda lidia, que personifica Romerita, y el toreo florido, artístico, inventivo, de Currito. Ante tal clase de tauromaquia reconocible habría que añadir que ya coexistían en aquellas fechas los aficionados toristas y los toreristas.
En tales hechos circunstanciales, si hurgamos en el relato, somos testigos, de la mano de Pérez Lugín, de que «el toreo» de Romerita era «basto, de pocos recursos; no había en él otra cosa que su despreocupación emocionante para arrimarse al toro (y liarse el toro a la cintura) y aguantar sus embestidas, despegándoselo como podía [pero cuando] se encontraba frente a un toro bravo, con poder y con «nervio», al que era necesario quebrantar con el castigo, Romerita estaba vencido, porque era el toro quien toreaba al torero», ya que «el valor solo, sin habilidad, no es nada en el toreo». Con esa particularidad, era de toda lógica que el fuerte de Romerita fuera la estocada (aquí vemos el reflejo de cómo la pudo afrontar, en aquellos tiempos, Machaquito, con estocadas riñonudas) con máxima exposición, como en el instante previo a su muerte, cuando «con el estoque apoyado en el pecho se lanzó sobre el toro valerosamente, con tal ímpetu y tales ganas de pulverizar en aquella sola estocada a todos sus enemigos, que al «coger hueso», la espada saltó rota a increíble altura». Mientras, Currito era el torero de las desigualdades, pues en ocasiones estaba enorme, derramando arte, y en otras se afligía sin explicación aparente (hay quien opinaría que eso es propio de ser andaluz) y no podía con los toros (debido al miedo). Poseía una psicología sensible, y el valor no lo caracterizaba. Era un artista, un genio: «Con él se estaba siempre frente a lo inesperado y caprichoso: lo sublime y lo ridículo, cuando no ambas cosas juntas en el breve espacio del mismo segundo». El toreo le brotaba de dentro, con naturalidad, y entendía las situaciones de la lidia, adelantándose con acierto a lo que demandaban los toros. Por todo ello, detrás de Currito hay que ver al Gallo, del cual era ferviente partidario Pérez Lugín, al que llamaba el artista y el divino y al que había dedicado esas obras citadas, El torero artista y ¡Kikirikí!
José Campos Cañizares, prólogo completo aquí
Universidad Wenzao, Kaohsiung, Taiwán.
Tertulia Internacional de Juegos y Ritos Táuricos.